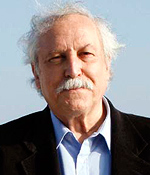El Presidente Piñera planteó en una reciente entrevista en Colombia que estaba considerando el retiro de Chile del Pacto de Bogotá y que la Presidenta electa se encontraba al tanto de esa situación.
Esta información ha abierto un vivo intercambio de opiniones en Chile, principalmente entre los expertos en Derecho Internacional Público y los parlamentarios y dirigentes políticos que se interesan en la Política Exterior del país.
Se trata, en mi opinión, de un asunto importante, pero que no está sujeto a los rígidos encuadramientos de la política partidaria.
Es claramente un tema de Estado donde caben distintas opiniones y en donde a todos, en conjunto, nos corresponde ponderar el mejor interés del país.Esto, teniendo en cuenta, que es una decisión que puede tener una gran importancia en la imagen de Chile y en el manejo futuro de nuestra estrategia internacional.
Me cuento entre quienes no consideran conveniente dejar el Pacto de Bogotá y quisiera fundamentar mi punto de vista en un contexto histórico más amplio.
El primer elemento que debe servir de telón de fondo es la relación entre América Latina, la guerra y la paz. El Pacto de Bogotá, llamado en verdad “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas,” fue suscrito en abril de 1948 en la IX Conferencia Panamericana.La fecha no es casual, pues al término de la Segunda Guerra Mundial se recuperó, al crear la ONU, la idea fallida, luego de la Convención de París de 1919, de impedir, global y regionalmente, el estallido de nuevos enfrentamientos bélicos.
El Pacto implicó incorporar al Derecho Regional Americano una relación más directa con la Corte Internacional de Justicia (CIJ), reglamentada en el Capítulo XIV de la Carta de las Naciones Unidas (ONU), como “el órgano judicial principal de la ONU” (art. 92) … “siendo todos los miembros de la ONU ipso facto partes de la CIJ” (art.93), cuya jurisdicción y sentencias son obligatorias e inapelables para todos, pudiendo exigirse su cumplimiento en el propio Consejo de Seguridad.
Nuestra región tuvo muchas guerras prolongadas y costosas hasta 1945. Primero, estuvo la guerra entre Estados Unidos y México (1846-1847), donde este perdió la mitad de su territorio.
Luego vino la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) que opuso a Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay, en que este último sacrificó más del 85% de su población masculina.
Más tarde, la Guerra del Pacífico (1879-1884), que opuso a Chile con Perú y Bolivia, que también tuvo un impacto mundial.
En el siglo XX, la Guerra del Chaco (1932-1935) entre Paraguay y Bolivia y el conflicto armado entre Ecuador y Perú (1941-1942) igualmente fueron enfrentamientos complejos con un alto costo de vidas y pérdidas materiales.
En cambio, después la Segunda Guerra han existido en la región diversas escaramuzas, pero no hemos tenido nuevas guerras. Por eso América Latina es vista hoy como una “Zona de Paz” y esto es algo que conviene preservar.
El Pacto de Bogotá tiene, así, el valor simbólico de establecer mecanismos para asegurar el arreglo pacífico de las controversias, primero a través de mecanismos regionales y, luego, sujetando los asuntos a la decisión en La Haya.
Abandonar, por lo mismo, este acuerdo tiene, inevitablemente, una lectura internacional desfavorable.Priva al país que lo hace de su creencia en una política militar defensiva y de su opción por los compromisos pacíficos.Inexorablemente lleva a un terreno donde las amenazas y la acumulación de fuerza desempeñan un papel mayor.
Una segunda razón para no dejar el Pacto de Bogotá es de tipo práctico.El Tratado que lo regula permite denunciarlo “mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cuál cesará en sus efectos para el denunciante” (art. 56).Pero ahí mismo se agrega que “la denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de trasmitido el aviso respectivo”.
En suma, dejar el Pacto de Bogotá no tiene ningún efecto sobre la sentencia ya dictada respecto de Perú, ni sobre la demanda iniciada por Bolivia en la Corte.
Pero, además, le ofrece a cualquier interesado un plazo de doce meses adicionales para presentar cualquier otra querella que igualmente se seguiría tramitando sobre la CIJ.
La Política Exterior de cualquier país debe aumentar su prestigio y también la eficacia de su conducta en el sistema internacional. Pero ocurre que, al tomar la determinación de retirarnos del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, empeoramos nuestra imagen en el mundo sin conseguir ningún objetivo práctico en torno a los asuntos pendientes.
Es como para pensarlo dos veces, ¿verdad?