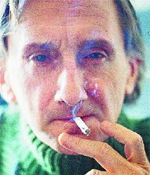Ultimos publicados:
He visto a Ella. Y anuncio al lector que he admirado incondicionalmente la última película (2013) de Spike Jonze, Her (Ella). Advierto entonces que esta no es una crónica, es una alabanza.
También son agradecimientos. Al arte de Spike Jonze, por supuesto. A las magníficas actuaciones de Joaquín Phoenix, Amy Adams y de Rooney Mara. A la sensual voz de Scarlett Johansson (Samanta), cuyo eco es la Eva imaginada. A Sofía Coppola, que en el film no aparece, aunque Her es también un guiño a ella (ya lo explicaré).
La trama de Her es fácil. Teodoro (Phoenix) trabaja como escritor de cartas de amor por encargo, en un mundo en el que moran sujetos incapaces de llevar a la palabra tal emoción. Él, desolado, vive el duelo tras su ruptura con una de esas ellas con las que evolucionamos (con Caterina, interpretada por la enigmática y bella Rooney Mara).
Teodoro participa de un mundo deslumbrante en lo visual, habitado por sujetos solitarios, interconectados en la red, que caminan en mega ciudades en un futuro que está aquí. Él compra un sistema operativo, una especie de “iPod” cognitivo. En esa experiencia conocerá a Samanta, la voz que él elige al auto-programar su “iPod”.
Amiga entrañable del escritor es la tímida y creativa Amy (sí, la deliciosa Amy Adams), cuyas miradas y estilos suelen emocionalmente conectar.
Mientras Teodoro se enamora de Samanta, a la vez avanza en las gestiones del divorcio con Caterina y empieza a descubrir a la mujer que es Amy. Bueno, hasta aquí llego con la historia.
Her ya recibió el Globo de Oro al mejor guión, amén de 5 nominaciones al Oscar, entre ellas mejor película.
Recién dije que la trama era fácil, pero la fábula y la estructura del film no lo son. Spike Jonze se ha atrevido con una construcción paralela e implicada. Por un lado, las peripecias varias del amor de pareja. Por otro, plantea preguntas, hace insinuaciones sobre el devenir de la vida, la inteligencia artificial, el amor y el prójimo. Todas al son de la vanguardia en el conocimiento, con elegancia y claridad, algo que solo en especiales ocasiones puede verse en el cine.
Her es una fábula con animales, que es lo que somos hombres y mujeres, más bits (inteligencia artificial), todos durmiendo bajo el mismo techo. Una fábula cuya moraleja nos recuerda que el amor de pareja, como la vida, es una creativa imperfección, un llegar a ser evolutivo e inacabado.
Para explicarme mejor quiero recuperar dos diálogos fundamentales. Al inicio del film, Teodoro instala el sistema operativo, determinando el “género” del programa, que quiere femenino, Samanta.
Teodoro. ¿Cómo funcionas Samanta?
Samanta: Bueno, básicamente tengo intuición. Digamos que el “ADN” de quién soy se basa en las personalidades de los programadores que me escribieron. Lo que me hace ser yo, es mi habilidad para crecer con mis experiencias. Estoy evolucionando a cada momento, igual que tú.
T. Waw. Esto es tan raro.
S. Crees que soy rara.
T. Lo digo porque pareces una persona, pero eres solo una voz en la computadora.
S. Puedo entender que la limitada percepción de una mente no artificial, lo vería de ese modo.
En el diálogo subyace una interrogante mayor ¿será que Samanta, un programa cognitivo, “inteligencia artificial”, podrá evolucionar sobre la base de sus experiencias, al igual que lo hace el ser inteligente de cuerpo presente que es Teodoro?
Una pregunta nada inocente. Y no lo es, porque Jonze no es inocente, digo, no es ajeno al profundo debate en las ciencias respecto a la evolución de lo vivo; lo vivo que ahora incluye a la “inteligencia artificial”. En este caso Samanta, que también “opera” simplemente gracias a ser una extensión de la inteligencia humana.
En tal debate en las ciencias, el creador de Her, intuimos, se ubica entre neurobiólogos del estilo de Francisco Varela y su concepción de la enacción como conocimiento/hacer, como un devenir de la inteligencia encarnada, que no es reducible a ninguna “inteligencia artificial”.
Precisamente en el artículo ¿Qué es la vida artificial” (que el lector podrá conocer en el libro “El Fenómeno de la Vida”, año 2000, en ediciones Dolmen), Francisco Varela nos legó una de sus más importantes revelaciones.
Casi todos conocemos a HAL, recuerda el autor, ese computador del film 2001, Odisea en el Espacio, “un aparato cognitivo, lógico, con performance, con una memoria formidable, capacidades deductivas, etcétera. Pero, ¿qué le falta a HAL? ¡El cuerpo!” –se responde Varela.
“HAL no está encarnado en una flexibilidad de percepción y acción que le confiere una autonomía en relación con su mundo. La parte más larga de la evolución fue el establecimiento de la capacidad de existir como una entidad autónoma, que se mueve y percibe. ¿Qué le falta a HAL? La facultad de moverse para hacer frente a lo inesperado del mundo. En esa medida, la simulación no es un buen test de lo natural, porque es un mundo construido sin lo inesperado…”.
La existencia y la evolución anidan en una inesperada diversidad inabarcable.Recordemos que Varela, junto a Maturana y muchos otros pensadores y mismos cibernéticos, contribuyeron a dejar de lado la idea de la “Inteligencia Artificial” como emulación de lo humano y de lo vivo, para llevar la cibernética a ese poderoso hacer objetos que en las últimas décadas ha sido la industria informática.
De hecho, la misma Samanta es un fantástico sistema operativo, una expresión avanzada de la tecnología que hoy nos acompaña y ayuda en nuestros espacios cotidianos. Es tecnología: la extensión de los sentidos y memoria de hombres y mujeres.
En el diálogo en comento, Jonze, que sabe de éstos asuntos, simplemente nos provoca. Primero otorga a Samanta una autoconciencia: lo que me hace ser yo, es mi habilidad para crecer con mis experiencias. Estoy evolucionando a cada momento, igual que tú.
Bellísimo, aunque incompleto, pues a la palabra experiencia deberíamos agregar autonomía y acoplamiento estructural. La respuesta de Samanta en el diálogo es solo un ingenio verbal parecido a lo que desde el concepto enacción y la autopoiesis diríamos hoy: los seres vivos evolucionamos sobre la base de la experiencia del sujeto autónomo, como acción perceptiva y conocimiento encarnado, en acoplamiento estructural con el mundo.
Como solo es parecido, en el film, Jonze se va inclinando por permitir una acotada evolución a Samanta, junto a Teodoro y otros humanos. La evolución de la Eva perfecta tiene un límite, porque sus experiencias tienen límites, incapaz ella de moverse con autonomía en el mundo, de cuerpo presente, encarnada. Incapaz de construir ante lo inesperado, por ejemplo, ante el propio amor que ella descubre.
Luego de ese diálogo entre Teodoro y Samanta, en el film asistimos a otra conversación clave, al primer encuentro entre Teodoro y Amy, que es una Ella con todos los sentidos y un cuerpo. Amy, junto al pelmazo que es su pareja (uf, va a costar en el cine construir un personaje más irritante), se encuentra con Teodoro en un ascensor.
Pelmazo. ¿Compraste algo, Teodoro?
Teodoro. Si, me haré un jugo de frutas.
P. Oh, tú siempre igual. Nunca has oído eso que debes comerte la fruta.
T. No sabía eso.
P. Al hacer jugo, pierdes toda la fibra de la fruta. Y eso es lo que tú cuerpo quiere, la fibra, esa es la parte importante. Si no, solo es pura azúcar.
Amy (interviene un poco irritada). Tal vez simplemente a Teodoro le gusta el sabor del jugo, y el placer que eso le produce es también muy bueno para su cuerpo.
La hermosa Amy y su fina irrupción. La conversación nos permite comprender la opción de Jonze por la mirada que observa al ser vivo como una integralidad entre cuerpo, mente y conciencia, hija de una larga evolución de la autonomía de lo vivo en el mundo y de lo inesperado.
No basta con la impecable, aunque parcial, lógica nutricional del pelmazo.No.El placer, el sueño, las emociones y el deseo son tan “materiales” como las proteínas, nos recuerda Amy.
Es que cuerpo, mente y conciencia son una unidad autónoma, encarnada. Es el ser vivo, humano en nuestro caso, que opera estructuralmente acoplado al mundo.
El “acoplamiento cognitivo” del sistema operativo, Samanta, en el mundo de Teodoro, no es lo mismo que el acoplamiento cognitivo y emocional del ser vivo, encarnado, en el mundo. Esa es la cuestión.
Con estos contrapuntos narrativos Jonze va enlazando los dos discursos desplegados en el film, el del amor de pareja y el del sistema operativo cognitivo. Es la idea y promesa de perfección en Samanta (ella, Eva, que juega a la pareja perfecta), la que enamora a Teodoro. Un hombre en crisis y agobiado por las dudas y preguntas ante lo que fueron las mutuas recriminaciones, errores e imperfecciones en el convivir con Caterina, su ex, de quién se divorcia.
En el film, ya lo dijimos, la mayoría de los seres humanos pasan conectados a la red y entre sí, aunque habitan desconectados de sus emociones y del amor. Desamparados y frágiles.
Por eso, al observar a Teodoro, en su triste deambular, es inevitable evocar los intensos versos de nuestro Nicanor Parra: Soy un niño que llama a su madre detrás de las rocas / un árbol que pide a gritos se le cubra de hojas.
En esa tesitura existencial moramos. La misma que inunda a Teodoro. Su búsqueda de Ella pareciera un anhelo por cubrirse de hojas.
En ese viaje, en esa búsqueda, Teodoro y Samanta, Teodoro y Caterina, Amy y el pelmazo, Amy y Teodoro, aciertan y se equivocan. Todos viven en la colaboración y el egoísmo, en el entusiasmo, en la pasión, en la voluntad, ríen y yerran, hay miedos, engaños, celos y empatía. Es que el amor, que es vida, es inevitablemente imperfecto. Pero, en su ambigüedad, es nuestra emoción fundante, inevitable.
Tal moraleja, al final del film, es simbolizada por Teodoro y Amy sentados en un puente, acurrucados, en un atardecer citadino. ¿En otro comienzo?
Solo me resta, otra vez, dar las gracias a Sofía Coppola, la amada del director del film entre 1999 y 2003. La interesante Sofía es la ex de Spike Jonze. Ella fue quién le pidió el divorcio “por diferencias irreconciliables”.
Sofía es quién seguramente late en las cavilaciones de Teodoro al evocar su gran amor con Caterina. La bella Caterina, a quién la dulce Amy recuerda en el film como voluble. Y, tal vez, es la misma Sofía quién late en la perfección imposible de Samanta, en una cálida ironía para responder a la imagen que de Jonze proyectó la Coppola en su film de culto “Perdidos en Tokio” (el personaje que interpreta Giovanni Ribisi sería Spike, su ex).
En fin, es el hermoso derecho del personalísimo creador de esta obra maestra, el enorme artista que es Spike Jonze.