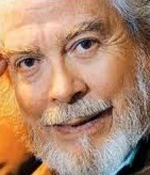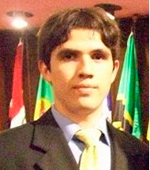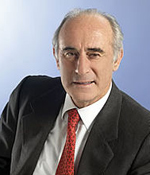Pocas intervenciones han sido esperadas con tanto interés, como la que formuló este martes 28 de abril, desde el Palacio de La Moneda, la Presidenta Bachelet.
Como es lógico, ha habido críticas y aplausos, algunos exabruptos y unos cuantos desencantos.Habitualmente ocurre así cuando se piensa que la sola intervención de la autoridad va a resolver por sí misma problemas o desafíos que obedecen a hábitos y comportamientos que se han extendido en una sociedad y cuya superación requerirá de esfuerzos de largo aliento, los que muchas veces esos mismos involucrados no están dispuestos a realizar.
Es el caso del combate a la corrupción. Cuesta erradicarla pues sus raíces sociales y culturales se hunden en un modo de vida que menoscaba el trabajo, que idolatra el dinero y aplaude al que lo obtiene de manera fácil. La corrupción esta donde se impuso el comportamiento de ganar mucha plata a cualquier precio y donde los escrúpulos pasan a ser una tontería o, al menos, una ingenuidad.
Y, como las fuerzas políticas se ocupan por su propia naturaleza de la conducción del Estado, es decir, del ejercicio del poder, cuyas decisiones mueven enormes masas de capital, los tentáculos que se esfuerzan por atrapar y cooptar a aquellos que lo ejercen se afanan con instrumentos de un poderío tal que se logran imponer allí donde, precisamente, las ambiciones y veleidades de los protagonistas requieren de enormes cifras de dinero para ser saciadas.
Este es un fenómeno global, la política se ve afectada a escala universal; por ello, también tenemos el problema en Chile. El financiamiento irregular de campañas políticas, el caso Caval y la llamada arista SQM del escándalo Penta, han detonado una “crisis de confianza” hacia el sistema político que motivó a la Presidenta a crear la Comisión Engel y a proponerse dejar como legado una sociedad con más transparencia y probidad. En suma, un camino distinto al de las defensas corporativas de la clase política que algunos insinuaron.
La agenda de probidad son medidas esenciales para una buena política, para que esta acción humana, fundamental para el avance civilizacional, se relegitime y rehaga la dignidad que debe tener, la que le entrega la autoridad necesaria para la conducción del Estado. Es evidente que la transparencia y la lucha contra las malas prácticas es un resorte que se requiere para reponer las reformas contra la desigualdad y recobrar la voluntad ciudadana, sin la cual no es posible transformar el país.
Queda claro que en las fuerzas de izquierda también existen quienes caen en el vacío moral que nutre la corrupción, y sus Partidos no pueden “mirar p’al techo” ante sus perversos efectos en el sistema político, los que dañan profundamente la democracia. Esa lacra perversa, de abandonar lo que se es, es decir, la propia identidad esencial de cada cual, y de crear mecanismos de uso permanente para la obtención de dinero fácil, pero ilegítimo, puede llegar a echar por tierra todo el mérito de las políticas públicas que reducen la pobreza y avanzan contra la desigualdad, como ha sucedido con el gobierno del PT en Brasil y como también, desgraciadamente, ha sucedido en otros países.
Asimismo, el Mensaje presidencial abordó el tema de avanzar hacia una nueva Constitución, en lo que definió como un Proceso Constituyente a tomar cuerpo y proyección desde el mes de Setiembre.
No tiene nada de raro que la derecha haya rechazado de inmediato esta idea, acerca de iniciar este Proceso Constituyente, dado su obsecuencia histórica con la Constitución de 1980.
Dicha convocatoria presidencial abierta y participativa no se contrapone en nada con la propuesta que formulé hace algunos semanas, ahora que ya se promulgó el cambio del sistema electoral, desde el binominal al proporcional para los próximos comicios parlamentarios, en la dirección de impulsar una reforma constitucional para que, en un contexto de amplia participación ciudadana, el Congreso Nacional que se elija en esas elecciones, tenga facultades constituyentes y pueda proponer a la nación, una Carta Política del Estado que sea llevada a un Plebiscito para su aprobación definitiva.
Se trata de articular las energías de las fuerzas sociales interesadas en este proceso constituyente para avanzar hacia una nueva Carta Fundamental, con una vía institucional que materialice tan ambicioso propósito y no se reduzca sólo a una demanda que no logra fructificar.
Con vistas a un objetivo de tanta trascendencia, se requiere dignificar la política, dotarla de la trasparencia que necesita y derrotar la corrupción. Esa es la misión que deben acometer los Partidos políticos que hoy están tan fuertemente cuestionados, debilitados y atacados por el clientelismo y la colusión entre los negocios y la política.
El clientelismo aplasta la lucha de ideas y produce un burdo apoliticismo que empobrece la deliberación casi a cero. Así favorece a los caudillos que lo practican. La consecuencia se sabe, Partidos inertes, sin capacidad propositiva, que son pasados a llevar fácilmente por aquellos que se consideran “expertos”.
El conjunto de este fenómeno que denigra la política y degrada a quienes lo practican es el escenario constitutivo de lo que se ha llamado “malas prácticas”; situación que es parte de un descrédito de la política del cual hay que hacerse cargo.
Todo ello da la razón al anuncio presidencial de que el financiamiento de la política debe ser público y transparente, así como, que es oportuno y sano en este momento marcado por una crisis de confianza, proceder a re inscribir a los Partidos, de manera que quienes sean sus miembros y formen parte de sus filas sean personas comprometidas con sus principios y valores, adherentes que de verdad sientan el profundo sentido de la militancia y de la acción política, a fin de garantizar la corrección de sus procedimientos internos y la adecuada renovación de sus liderazgos.
Los Partidos son la base del ejercicio político en democracia y deben superarse, la tarea es dejar atrás las prácticas corruptas, de manera que bienvenido sea todo aquello que dignifique la acción de las fuerzas políticas para contar en nuestro país con una mejor democracia, en concordancia con los sueños de quienes lo dieron todo para restablecer la libertad en Chile.