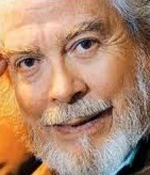Ultimos publicados:
Durante mucho tiempo, la Presidenta Bachelet gozó de la buena voluntad de la mayoría de los chilenos. Ello fue evidente en su primer gobierno, en los dos años que estuvo en la ONU, en su nueva campaña y en la primera etapa del actual gobierno, y se expresó incluso en cierta indulgencia hacia sus errores.
En el fondo, los ciudadanos –sobre todo, las mujeres-, habían establecido un nexo emocional con ella, cuyos orígenes parecían claros: era la hija del general Bachelet, una víctima de la dictadura; ella misma había sufrido los rigores de la represión pinochetista; había sido ministra de Salud y de Defensa del Presidente Lagos y su primer gobierno siguió la fructífera senda de los gobiernos concertacionistas y consiguió logros significativos en materia de protección social.
Ese fue el capital que le permitió ganar con 62% la elección de 2013. Los electores le entregaron un voto de confianza a ella, no a su conglomerado. Votaron por la inclusión social y contra las desigualdades, pero no por un programa que pocos habían leído, y menos por proyectos de ley que ni siquiera existían.
Lo determinante fue el vínculo afectivo con una mujer hacia la cual, hay que insistir en ello, había crecido una corriente de simpatía que ya desearían tener muchos gobernantes. No cabe duda que un gobernante que empatiza fácilmente con la gente tiene una gran ventaja. Eso no es suficiente para gobernar bien, pero mientras dura se le facilitan las cosas.
Esa buena voluntad hacia Michelle Bachelet ya no existe. Se rompió el vínculo afectivo de ella con la mayoría de los chilenos. La valoración de sus atributos personales se vino abajo en las encuestas. La empatía ya no funciona y la credibilidad está muy dañada. Más aún: ha crecido la mala voluntad hacia ella, incluso la tendencia a “no perdonarle nada”, lo que podría llevar incluso a no reconocerle nada y no creerle nada. La política puede ser muy cruel.
La primera causa de lo ocurrido es que ella y sus colaboradores efectuaron un diagnóstico errado de la realidad nacional, del cual surgió un programa marcado por la idea de efectuar un gran viraje en la vida del país, cuyo fundamento era hacer crecer el peso de “lo estatal” en todos los ámbitos.
En 14 meses, se demostró que no era suficiente hablar de “transformaciones estructurales” para que el país fuera más igualitario. Las reformas debían estar bien concebidas y representar un progreso claro, y a poco andar la mayoría percibió lo contrario en el caso de la reforma tributaria y la educacional.
La Presidenta pagó muy caro el impacto público de los negocios de su hijo y su nuera, como también de su propia dificultad para articular una posición coherente al respecto. A ello se agrega ahora el “factor Martelli”: en los próximos días, el encargado de la caja pagadora de la precampaña presidencial de Bachelet declarará ante los fiscales, y ello puede acarrear un nuevo sismo político
En tal contexto, el Mensaje del 21 de mayo no fue lo que se necesitaba para enfrentar la crisis de confianza. Mostró solo un incipiente esfuerzo por reconocer las dificultades y ajustar la hoja de ruta del gobierno. Se esperaba la concreción de un plan que alentara más resueltamente la inversión privada, el crecimiento económico y la creación de empleos, pero eso implicaba aclarar qué pasará con la reforma laboral, frente a la cual hay muchas dudas.
Faltó un eje articulador en la lista de anuncios. El cambio de gabinete todavía no se nota respecto del estilo de gestión. Es positivo que el Mensaje haya anunciado diversos beneficios para los sectores más desprotegidos, pero si la economía no rinde lo suficiente, las medidas de protección no se sostendrán.
En la campaña, hubo demasiadas promesas que el Estado no está en condiciones de financiar, de las cuales la más notoria fue la que ofreció “gratuidad universal en la educación superior”. El año pasado, entrevistada por Cooperativa, la Presidenta dijo que en 2016 habría “gratuidad para todos y todas”. Pues bien, el gobierno no podrá hacer realidad esa promesa desmesurada y, por consiguiente, quienes creyeron en ella se sentirán estafados. La lección es rotunda: no se deben hacer promesas que no se pueden cumplir.
Sobre la Constitución, la Presidenta dijo en el Mensaje: “Llevaremos a cabo un proceso constituyente que garantice un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable. Ello debe ocurrir en el contexto de un Acuerdo Político Amplio, transparente y de cara al país, que sostenga este proceso”.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué sentido tienen los adjetivos incidente, institucional, legítimo, confiable, transparente? Por si fuera poca la confusión, ciertos diputados entusiastas insisten en pedirle a la Presidenta que llame a un plebiscito para avanzar hacia la asamblea constituyente. Es un regalo envenenado. Cualquier plebiscito en las actuales condiciones, sería una oportunidad para manifestar la desaprobación a la propia Presidenta.
A la mandataria parece preocuparle sobremanera mantener a su lado a los 7 partidos de la Nueva Mayoría. No es sencillo porque se trata de un conglomerado muy heterogéneo. Para conseguirlo, trata de no incomodar a ninguno de los partidos. O sea, equilibrio precario, hasta que dure. El problema es, por supuesto, cómo juzgan esta situación todos los chilenos que no tienen cercanía alguna con la Nueva Mayoría.
El tiempo útil que le queda al gobierno son dos años: en mayo del 2017 la suerte estará echada y los candidatos presidenciales taparán al gobierno. Hay que aprovechar ese tiempo para realizar una gestión realista, que estimule la actividad económica y atienda las necesidades de seguridad, salud, educación, previsión. Chile tiene fortalezas que hay que potenciar, para lo cual el gobierno debe fomentar los grandes acuerdos.
La agenda de probidad y transparencia es una oportunidad para sanear el financiamiento de la política, combatir la corrupción y mejorar las instituciones de fiscalización. Si allí se consiguen avances reales, estos serán más importantes que varias reformas del programa.
¿Recuperará autoridad la Presidenta? Ojalá sea así, pero nadie puede garantizarlo. Las revelaciones sobre las platas de su campaña pueden provocar nuevos problemas, frente a los cuales es deseable que el gabinete que encabeza el ministro Jorge Burgos sepa actuar con cabeza fría, y por supuesto con la verdad.