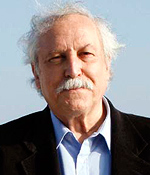La gran noticia de esta semana fue el dictamen de La Haya. La casi totalidad de la cobertura de los medios de comunicación más tradicionales ha estado centrada en analizar todas las aristas posibles del fallo.
El martes 28, al día siguiente de darse a conocer el fallo, y sin tener ni remotamente una cobertura equivalente, Chile se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos para una completa revisión de su cumplimiento en materia de derechos humanos, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).
En la sesión, el Estado de Chile presentó su informe, luego más de 80 Estados le hicieron diferentes preguntas y recomendaciones en diversas temáticas.Finalmente Chile tuvo la oportunidad de dar sus respuestas y reacciones.
El EPU se ha constituido como un mecanismo importantísimo para dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos de los Estados y también en una instancia enriquecedora de cooperación internacional.
En el caso de Chile, las recomendaciones de los demás Estados tocaron variados temas, pero entre los que más se repitieron están las preocupaciones vinculadas a los derechos de los pueblos indígenas – incluyendo la necesidad de prevenir la discriminación, asegurar la implementación del derecho a la consulta y revisar la aplicación de la ley antiterrorista en términos que los afecten ; la preocupación por las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las policías, especialmente en el control de manifestaciones sociales; avanzar en la protección de las personas migrantes, refugiadas y víctimas de trata; la necesidad de contar con un Plan Nacional de Derechos Humanos y finalmente una gran cantidad de preocupaciones vinculadas a la protección de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual.
Al respecto, algunas reflexiones iniciales.
Lo primero que llama la atención es que la mayor parte de las recomendaciones recibidas ya habían sido mencionadas en el año 2009, revelando que aunque han existido avances, éstos han sido parciales.
Si bien, el informe del Estado de Chile se esfuerza por mostrar solamente los progresos en materia de derechos humanos, al leer los aportes de la sociedad civil se aprecia que estos avances se encuentran incompletos (como por ejemplo, las modificaciones a la Ley Antiterrorista o a la Justicia Militar) o bien, no están generando aún un efecto concreto en la protección de los derechos de las personas.
Un segundo elemento llamativo es la enorme cantidad de recomendaciones recibidas vinculadas con los derechos humanos de las mujeres: avanzar en materia de igualdad y no discriminación, incluyendo en lo que se refiere a la participación política de las mujeres, asegurar su protección de la violencia en su contra, especialmente la violencia doméstica, ratificar el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y asegurar debidamente la protección de sus derechos sexuales y reproductivos.
Es relevante mencionar que a lo menos 10 países recomendaron revisar la legislación en materia de aborto, expresando preocupación por el hecho que el aborto está penalizado sin excepciones y llamando a avanzar a despenalizarlo, a lo menos en caso de peligro para la vida o la salud de la mujer y en caso de violación o incesto.
Quería destacar este último punto porque, lamentablemente, es una de las materias en que existe mayor riesgo de que los avances se vean limitados.
El próximo paso es que el Estado de Chile debe aceptar o rechazar las recomendaciones recibidas. El ministro Bruno Baranda, quien lideró la delegación de Chile, ya ha declarado públicamente que, tal como se hizo en el año 2009, se rechazarán todas las recomendaciones relativas a despenalizar el aborto, lo cual implicaría cerrar una vez más la puerta a los derechos de las mujeres.
Obligar a una mujer a continuar con el embarazo, contra su voluntad, aún cuando quede embarazada como consecuencia de una violación o esté en peligro su vida, constituye un trato cruel, inhumano o degradante infligido por el Estado en su contra.
El EPU puede y debe ser un mecanismo de cooperación internacional y una suerte de hoja de ruta construida internacionalmente. Por ello, resultaría preocupante que se cierre la puerta a avanzar en recomendaciones tan claves como las anteriormente mencionadas.
Lo que debiera suceder es lo contrario, abrir el debate y permitir avanzar de manera que, cuando nos corresponda el tercer ciclo de revisión en cuatro años más, no sigamos recibiendo repetidamente las mismas recomendaciones y podamos definitivamente avanzar en la construcción de una sociedad más respetuosa de los derechos humanos.