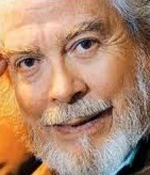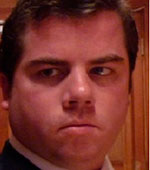El nuevo presidente de la concesionaria Azul Azul ha anunciado que llegó a un acuerdo con el rector de la Universidad de Chile para edificar el estadio de fútbol del Club Deportivo de la U en un terreno de 34 hectáreas localizado en la comuna de Pudahuel que le pertenece a esa casa de estudios superiores. La futura magnífica instalación deportiva acogerá a 35.000 personas con una inversión del orden de los 50 millones de dólares.
El terreno de marras forma parte del Parque Metropolitano Laguna Carén, área verde que está listado en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), el que cuenta con una superficie de 1.011 hectáreas localizadas fuera del límite urbano de esta región, según ese instrumento normativo y el predio más pequeño escindido para el estadio continuará bajo el dominio de la Universidad de Chile, la cual se lo arrendará por un largo plazo fijo a la concesionaria Azul Azul.
Ahora bien, este amplio predio clasificado como parque está situado a un costado norte de la Ruta 68 y hace muchísimos años le pertenecía a la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), entidad pública que en 1978, en plena dictadura, se lo transfirió gratuitamente a la Dirección General de Deportes y Recreación (Digeder), estableciéndose que el nuevo titular debía respetar los derechos que beneficiaban a decenas de familias que vivían allí en calidad de ex asentados que no obtuvieron parcelas en el proceso de reforma agraria fijado para el proyecto de asignación Lo Aguirre.
Días antes de que el presidente Patricio Aylwin dejara el poder, el 28 de febrero de 1994, el Estado donó dicho terreno a la Universidad de Chile, teniéndose en cuenta que la Digeder dependía del ministerio de Defensa y su titular en esa fecha era el médico Patricio Rojas.
Éste, fuera del cargo, un año después, actuaba como vicepresidente ejecutivo de la Fundación Valle Lo Aguirre, entidad sin fines de lucro, que tuvo por misión iniciar posteriormente el proyecto de alto estándar denominado Parque Científico y Tecnológico por cuenta de dicha casa de estudios superiores.
Pero a las autoridades que le transfirieron gratuitamente este predio a la Universidad de Chile se les olvidó conservar en las escrituras públicas los derechos de los ex asentados, amnesia voluntaria que, lógicamente, favoreció al nuevo dueño. Por los apremios ejercidos por esa fundación, algunas familias han postulado a los subsidios habitacionales en otras comunas y ya han abandonado sus casas de madera construidas por ellos en esa zona rural.
Transcurrió el tiempo y la Fundación Valle Lo Aguirre le solicitó, en los inicios del año 2004, ya sea al alcalde de Pudahuel como al Seremi de Vivienda y Urbanismo, que se le permitiera acogerse a una disposición de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), mediante la cual se viabilizaba el proyecto científico en esa área verde.
A través del ORD. Nº 2183 del 2 de julio del 2004, la autoridad administrativa del gobierno central, por tratarse de una iniciativa de interés público, acogió favorablemente dicha solicitud trasladando a la Municipalidad de Pudahuel la responsabilidad de cursar los permisos de edificación respectivos.
Así las cosas, la fundación Valle Lo Aguirre, por cuenta de la Universidad de Chile, estaba en condiciones de ocupar el 20% de las 1.011 hectáreas en su proyecto tecnológico y para ello obtuvo un crédito por 20 millones de dólares con un banco alemán, vía intermediación de un banco privado nacional, y como el banco extranjero exigió garantías, se perfeccionó la operación crediticia con el aval del Estado, previa autorización del Congreso Nacional.
Con ese dinero ya se han ejecutado urbanizaciones en el 10% de la superficie de este pulmón verde, es decir en 100 hectáreas. En esa fracción del amplio terreno se han construido caminos y ejecutado loteos con luz y alcantarillado y aparentemente a esta fecha el proyecto científico tecnológico está paralizado.
En todo caso la legislación urbanística metropolitana admite la construcción del estadio de Azul Azul en el terreno elegido, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 5.2.2. del PRMS, lo que nos alegra sobremanera porque así la ciudad de Santiago dispondrá de un nuevo y grandioso coliseo deportivo y los socios y seguidores del Chuncho tendrán a su disposición espaciosos recintos sociales de esparcimiento.
Azul Azul tendrá que someter su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), vía un “Estudio”, ya que la edificación tendrá una carga de ocupación superior al mínimo fijado en el Reglamento correspondiente y como se contemplan más de 1.500 estacionamientos, la institucionalidad tendrá que revisar y aprobar un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) conforme a la exigencia de la reglamentación (OGUC) de Vivienda y Urbanismo.
Esperamos que estos análisis técnicos, sobre todo el EISTU, se aprueben pronto porque no se puede obtener un permiso de edificación sin que exista el anterior y si los consultores que se harán cargo de estas exigencias proceden con profesionalismo, la inauguración del estadio se podría realizar en marzo de 2017.