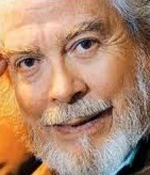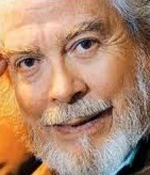
Ultimos publicados:
Los indignados dirigentes de la Cooperativa de Viviendas Oscar Heiremans, entidad que agrupa a 63 familias que residen en sendas viviendas construidas en el año 1968 por la constructora Habitacoop, localizadas entre las calles Barcelona, Huechuraba, Boston y Versalles, colindantes con la Avenida Américo Vespucio, comuna de Conchalí, han tomado contacto con nosotros solicitándonos asistencia ante un intento de la avasalladora administración central de ocupar irregularmente un terreno área verde de 5.100 m2, situado al costado norte de ese conjunto habitacional, predio mantenido desde su origen por los vecinos que lo ocupan solidariamente con fines recreacionales y deportivos.
Este terreno área verde, según la inscripción de dominio, a fojas 21006, número 24476, del 19 de abril de 1967 en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, le pertenece a la antigua Población Oscar Heiremans.
Hace un par de años el Serviu Metropolitano, con el despotismo que le es característico, se apropió fácticamente de ese terreno, sin que la municipalidad de Conchalí hiciera valer resueltamente su autoridad en defensa de sus vecinos.
Daniel Johnson, director del Serviu, para demostrar la apropiación indebida del terreno ha dicho que hace unos 40 años los vecinos se lo habían cedido gratuita y voluntariamente al Estado para transformarlo en un bien nacional de uso público.
Lo anterior ha provocado un delicado conflicto territorial, bien cubierto por los canales de televisión y medios radiales, porque el servicio público dependiente del Minvu desea construir allí viviendas sociales y las mencionadas 63 familias reclaman con documentación en la mano que el área verde de manera indefectible es de propiedad de la Población.
Apoyan la demanda de esos vecinos las Poblaciones La Granja, Punta de Diamantes y Juanita Aguirre, situadas en el barrio, en donde viven unas 450 familias. En los últimos días la municipalidad de Conchalí se ha quejado amargamente porque, deseando solucionar el impasse, el Serviu sistemáticamente se ha negado a integrar una mesa de trabajo para compatibilizar los distintos legítimos intereses en juego.
Fuimos al lugar de los hechos y constatamos cómo esas antiguas familias, con sus descendientes, hijos y nietos, defienden con plena convicción su terruño de las máquinas invasoras enviadas por el Serviu, las que recientemente ya han destruido varios añosos árboles.
Observamos con pena a muchas abuelitas que lloraban ante la impotencia de no poder enfrentarse a los poderosos bulldozers de la constructora contratada para ejecutar las obras.
Ahora vamos a explicar lo que sucede con este tipo de predios, los que pueden ser indistintamente fiscales, municipales, privados y bienes nacionales de uso público.
El Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) establece en su Capítulo 5.2 el Sistema Metropolitano de Áreas Verdes, desagregando los Parques Metropolitanos, los Parques Intercomunales y las Áreas Verdes Complementarias, listando todos los nombres de esas tipologías a nivel comunal.
El artículo 5.2.3.4 del PRMS se llama Avenidas Parques, el que se divide en 1.- Parques Adyacentes a Cauces y 2.- Parques Adyacentes a Sistemas Viales, indicándose también sus nombres y las comunas en donde discurren.
Uno de estos últimos parques se localiza adyacente a la Avenida Américo Vespucio en la comuna de Conchalí, de tal forma que el terreno de la discordia se rige por las disposiciones reglamentarias contenidas en el PRMS.
Desde que está vigente, mayo de 1998, el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) en esta saturada región las pocas áreas verdes que tenemos se deben preservar y el gobierno tiene la obligación de proyectar y materializar muchas más en atención al déficit existente, más aún en las comunas pobres.Las comunas del sector oriente, en donde residen aquellos que tienen el poder, tienen áreas verdes en exceso.
Pero a nuestros despistados parlamentarios en el año 2004, a pedido del Minvu, se les ocurrió modificar el artículo 59º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), estableciendo una caducidad con plazos perentorios para las declaratorias de utilidad pública contenidas en los planes reguladores respecto de las calles, parques intercomunales y parque comunales.
Estos dos tipos de parques son áreas verdes necesarias para que las ciudades funcionen, pero a pesar de ello ya se han perdido, solo en esta región, como consecuencia de la aplicación de esta modificación legal, miles de hectáreas verdes en razón a la errónea caducidad la que, cuando se produce, cada municipio le solicita al Seremi de Vivienda y Urbanismo el cambio de uso de suelo para los predios favorecidos transformándolos en habitacional-mixto, con las específicas normas de edificación que tienen los terrenos adyacentes en cada Plan Regulador Comunal.
Tiempo atrás le expresamos por escrito al Minvu que revirtiera tan mal concebida política pública y para ello, encontrándonos la razón, ese ministerio envió el 11 de marzo de 2013 un mensaje presidencial (Nº 003-361) al Congreso Nacional, pero como no tenía suma urgencia el mensaje está guardado en alguna comisión parlamentaria.
Es más, creemos que no existe el más mínimo interés por parte de la casta política de restituir las cosas como estaban señaladas antes en el artículo 59º de la LGUC, ya que las plusvalías que se generan automáticamente hoy en día con los cambios de uso de suelo son muy atractivas.
Muy molestos con la situación vigente, el 21/02/13 conforme a la Ley de Transparencia, le solicitamos al Seremi de Vivienda y Urbanismo de esta región que nos entregara un listado, con los nombres de sus dueños, indicándonos la superficie de cada terreno y la fecha de la publicación del respectivo acto administrativo en el Diario Oficial, de todas aquellas áreas verdes desafectadas por la aplicación del nocivo artículo 59º de la LGUC.
Ese funcionario, como era su deber, nos respondió y en su ORD. Nº 1315 del 27/03/13 vimos que en la comuna de Conchalí se desafectaron dos parques intercomunales, adyacentes a los sistemas viales Ruta 5 y Avenida Américo Vespucio, sin revelarse el o los nombres de sus propietarios, como tampoco las superficies comprometidas.
El cambio de uso de suelo fue publicado el 02/03/11 en el Diario Oficial y por lo tanto las autoridades municipales de Conchalí conocen con exactitud cuáles fueron las áreas verdes desafectadas.
Lo anterior es gravitante para dilucidar el conflicto, ya que el director del Serviu aduce, para justificar su intervención, que el Seremi de Bienes Nacionales habría desafectado el terreno de 5.100 m2 de su condición de bien nacional de uso público (sic), el mismo que los vecinos reclaman como suyo, y que enseguida con la intermediación de una EGIS (entidad de gestión inmobiliaria social) se lo vendió al Serviu.
Esta pretensión carece de sustento porque los dirigentes de la Cooperativa Oscar Heiremans disponen de los certificados de dominio del terreno y sabemos que los Conservadores de Bienes Raíces no se equivocan.
Ante la superioridad del gobierno central y la inacción de la administración local, los vecinos perjudicados se vieron en la obligación de contratar a un abogado, el que ya interpuso un recurso de protección, ROL Nº 142053-2013 ingresado el 21 de noviembre de 2013 en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Estamos seguros que la Corte fallará a favor de la Cooperativa y por lo tanto en contra de la arbitrariedad del Serviu.