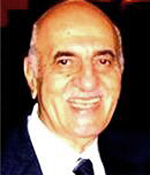A la luz del reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el litigio con Perú, la argumentación esencialmente jurídica de que Chile no tiene temas limítrofes pendientes, claramente se quedó corta. Cuestión que podría volver a ocurrir en el nuevo flanco abierto que tiene Chile, ahora con Bolivia, a menos que a la mirada jurídica se sume el análisis geopolítico, estratégico y de largo plazo que a nuestra diplomacia le faltó con el otro país vecino.
La certeza jurídica no bastó con Perú y lo que estuvo ausente fue la política, tal como lo adelantamos cuando recién comenzaban los alegatos del juicio en 2012.
Ni el peso de la Declaración de Santiago de Perú, Ecuador y Chile de 1952 ni la conducta de ambas partes reiterada por más de 60 años, pudieron contra la visión política de largo aliento de la diplomacia peruana, que se basó en la evolución del Derecho del Mar y que fue capaz de construir un caso sustentable, ahí donde parecía que no habían fundamentos jurídicos para hacerlo.
Y así surgió el “quiebre” del paralelo en las 80 millas (y no en las 200), una construcción jurídica fiel al principio de equidad tan propio de este tribunal internacional, y que generó polémica entre los propios jueces de la Corte que cuestionaron su razonamiento.
En este caso y en el de otros tribunales, la composición del tribunal sí importa, confirmando que las cortes internacionales, aunque juzguen en Derecho, no son inmunes a contextos y definiciones políticas.
Cabe recordar que el considerado “fallo salomónico” entre Colombia y Nicaragua,en que la Corte mantuvo la soberanía de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y las aguas que las rodean en manos colombianas, mientras dejó en las de los nicaragüenses una porción de la zona marítima que pertenecía a los colombianos, no ha sido reconocido por Colombia y le valió su retiro del Pacto de Bogotá.
En materia de relaciones internacionales, los intereses políticos, electorales, geopolíticos y estratégicos hacen imposible asegurar que no resurjan tensiones aparentemente resueltas, por más que sus políticas tengan carácter de Estado y no sólo de gobierno.
El llamado “triángulo terrestre” y la rebuscada tesis peruana de la “costa seca” que no fueron abordados en la reunión 2+2 realizada en Santiago, se avizoran como un futuro tema de controversia, aunque los límites terrestres fueron definidos por el Tratado de 1929.
Como corresponde a cualquier fallo de organismo internacional, tanto Chile como Perú concluyeron del encuentro bilateral entre cancilleres y ministros de Defensa, que adecuarán su normativa interna a la sentencia, que es lo que corresponde.
También hay acuerdo en la gradualidad en la implementación del fallo, postura diametralmente opuesta a la manifestada por el Presidente del Consejo de Ministros peruano al día siguiente del anuncio de La Haya y distinta a la señal dada por el propio Humala, al enviar dos naves de la Marina de Guerra del Perú al “triángulo externo” ahora peruano.
Como efectos políticos de una construcción jurídica-política, tras el fallo aumentó la popularidad de Ollanta Humana y la de su esposa Nadine, futura candidata presidencial el 2015, y Alan García, ideólogo de la demanda contra Chile y, paradojalmente, condecorado por el Presidente Piñera en la ya famosa lógica de las “cuerdas separadas”, prácticamente lanzó su re-relección a la presidencia.
Por otra parte, el incremento del sentimiento de “unidad nacional” también benefició a Piñera, que mejoró su evaluación en la última Adimark, llegando hasta el 49%, su mejor ubicación desde su primer año de gobierno.
Asimismo, superar la visión cortoplacista y con poco sentido estratégico que han tenido nuestras relaciones internacionales recientes respecto de los límites fronterizos, implica no sólo negociar políticamente y no dejar todo el peso en lo jurídico, sino complementar con una política de fortalecimiento de zonas extremas.
Mientras Humala a pocos días del fallo viajaba a Tacna, celebraba un Consejo de Ministros, contenía expectativas “porque (la ciudad) no recibió lo que esperaba” y ofrecía millonarias obras de infraestructura, Arica no pasaba de ser una locación para puntos de prensa a la espera del fallo.
Si en enero fue el turno del dos veces postergado fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el litigio con Perú, en abril de este año será el tiempo de Bolivia para presentar su memoria de demanda en la que pedirá al tribunal que nuestro país negocie una salida al mar de buena fe y con resultados concretos.
Si bien el constructo jurídico de los “derechos expectaticios” creado por Bolivia en base a la expectativa que pudo haber generado Chile en el pueblo boliviano por las negociaciones frustradas puede no tener asidero en términos jurídicos, el caso boliviano no puede ser desacreditado y minimizado como ocurrió con el peruano.
Frente a este nuevo litigio, existe la razonable posibilidad de alegar incompetencia del tribunal de La Haya dada la existencia del Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile de 1904 (aunque Evo Morales argumente que fue firmado “bajo presión y amenazas”), dado que el Pacto de Bogotá de 1948 que ambos suscriben y que da jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia es posterior a la firma de dicho acuerdo.
Otra alternativa podría ser que Chile negocie con Bolivia en la etapa de “solución amistosa” del juicio para evitar un nuevo, costoso y desgastador litigio internacional que puede durar años.
En definitiva, negociar con Bolivia antes de llegar a tribunales internacionales es una viable alternativa política, ya que con el caso de Perú ha quedado claro que las certezas jurídicas no bastan.
Efectivamente, tanto Perú como Bolivia ejercieron “actos inamistosos” contra nuestro país al demandarlo ante un tribunal internacional y en el primer caso se ha cuestionado la política de las “cuerdas separadas” que privilegió las relaciones económicas y mantuvo incólume las políticas.
Frente a esta nueva demanda lo que debiera primar es el criterio político, estratégico y de largo alcance que estuvo ausente en el caso del Perú.
Que el intercambio comercial de Chile con Bolivia sea muchísimo más bajo que con Perú, no debe implicar una baja prioridad de este caso, especialmente tras la sentencia respecto del país inca que, evidentemente, sienta un precedente a favor de la nación menos poderosa.
No se trata, como sugirió en algún momento el Presidente Piñera, de simplemente cambiar “gas por mar”, sino de construir una estrategia de integración de largo plazo que beneficie a ambos países y que supere la tesis de Chile como “mal vecino” que Perú tuvo éxito en instalar frente a los ojos de La Haya.
Chile aumenta su consumo energético, necesita nuevas fuentes de energía y Bolivia tiene sobreproducción de gas, por lo que bien vale la pena indagar en nuevas formas de intercambio y cooperación.
Lo que está en juego es la necesidad de inaugurar una nueva etapa en las relaciones internacionales con nuestros países vecinos de cooperación e integración. Además, Chile debe reforzar su relación con Brasil, alicaída durante gobierno de Piñera, y con Ecuador, que siendo un aliado histórico no nos apoyó frente a la demanda del Perú en La Haya. Chile debe volver su mirada al continente y priorizar Unasur y Mercosur, por sobre la Alianza del Pacífico y su sello neoliberal.
Por lo pronto, Evo Morales confirmó la mantención de la demanda contra Chile por una salida soberana al mar luego de que el Consejo de Reivindicación Marítima (compuesto por ex cancilleres) así se lo recomendara.
Dado que Morales tiene el mandato constitucional de procurar una salida soberana al mar de su país como un “derecho irrenunciable”, la reivindicación marítima volverá una y otra vez a aparecer en cada ola, resaca y subida de marea, por lo que mantener la tesis de que no hay problemas limítrofes pendientes resulta claramente insuficiente frente a una problemática más que jurídica, política.
En materia de Defensa y Relaciones Internacionales, el programa del nuevo gobierno aspira a reanudar vínculos con la región, contribuir a una mayor unidad regional y a retomar el camino del diálogo con Bolivia, dando una nueva oportunidad a la integración y el entendimiento, aunque no sea la apuesta más popular y seguramente no cuente con el apoyo de amplios sectores chovinistas y reaccionarios que aún no logran superar el paradigma de la confrontación en vez de apostar por la cooperación.