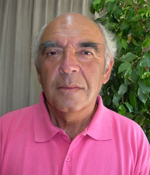Hace unas semanas, en el seminario llevado a cabo en la Universidad Alberto Hurtado, Francois Dubet, connotado sociólogo francés (Director de estudios de la École des Hautes Études en Sciences Sociales y autor de La escuela justa, repensar la justicia social entre otros), señaló que “mientras más esperanzas depositemos como sociedad en el sistema educativo, en mayor medida aumentarán el peso de sus contradicciones”.
Su frase claramente era una conclusión y resumen para el cúmulo de evidencia recolectada acerca del sistema educativo: éste, en los diferentes países reproduce las desigualdades tanto al interior de los países como entre ellos mismos, en algunos más, en otros menos.
Dicha desigualdad se reproduce fundamentalmente debido a las diferencias de capitales culturales y económicos de las familias y se materializa de disímiles formas, por ejemplo, en términos de nivel socioeconómico, rural vs urbano, espacio socio-geográfico, si el alumno tiene procedencia étnica o es inmigrante, etc.
Es por ello que los resultados, y por ende las trayectorias educativas de los alumnos, serán desiguales producto de que los sistemas educativos se encuentran y son parte de la sociedad, es decir, si en un país los marginados o los que poseen menor capital cultural son las comunidades indígenas, lo más probable (y esto lo avala la evidencia) es que ellos sean los que se encuentren en las peores escuelas y por lo mismo obtengan los peores resultados académicos. Cosa aparte es que el sistema educativo promueva o genere mayor desigualdad aún, como podría argumentarse en el caso chileno.
Cercano a la fecha en que se dictó el seminario, la presidenta Bachelet daba a conocer un anuncio que viene a cumplir una promesa de campaña: gratuidad en el sistema de educación superior.
¿Qué tienen que ver ambos hechos? Lamentablemente, y esa es una de las tesis que quiero sostener en esta columna, es que si bien la gratuidad en la educación superior es un avance en materia de justicia social y obtención de un derecho social, ésta no solucionará el problema que, según palabras de la propia Presidenta y del –entonces- ministro de Educación, intentan solucionar, que es la desigualdad socio-educativa.
La experiencia y la evidencia recolectada por los estudios sociológicos desde la década del 60, da cuenta que ante la masificación del acceso a determinados niveles de vida o bienes, en este caso, ante los niveles de logro en trayectorias educativas (alcanzar determinados niveles esperados en el sistema educativo, por ejemplo: obtener cuarto medio, ingresar y egresar de la universidad, etc.) éstos, que antes eran valorados socialmente pierden su valor y nuevos niveles –cuyos accesos son restringidos y desiguales– aparecen como los valorados y permiten la distinción.
A modo de ejemplo, en Chile, la ley de enseñanza media obligatoria y el CAE dictados durante el Gobierno de Lagos permitieron aumentar el acceso y cobertura en educación superior pasando de tener 604.000 mil estudiantes (38,3% aproximado) a contar con más de 1.200.000 estudiantes aproximadamente (51,2% del universo posible).
Si bien la demanda por gratuidad apunta hacia el no endeudamiento y posicionarla como un derecho social en donde no existan desigualdades, actualmente las desigualdades operan según el tipo de universidad al que se accede (no es lo mismo ingresar a la Universidad de Chile o Católica que a una de bajo prestigio), a la carrera (no es lo mismo en términos simbólicos -valoraciones sociales, subjetivas en base al prestigio u otros elementos- y de inversión entrar a medicina, derecho o ingeniería a filosofía, arte o antropología) o en términos de pos grados, quienes finalmente se encuentran realizando la mayor distinción social actualmente: frente a dos ingenieros egresados de universidades similares pero uno con un pos grado y otro no, la probabilidad de encontrar un buen trabajo será mayor para el ingeniero con postítulo.
La promesa de gratuidad en educación superior claramente aumentará la gran masa de estudiantes que acceden a la educación superior, específicamente a la universidad, y la constituirá en un derecho social, pero eso no impedirá que se reproduzcan las desigualdades que no puede combatir el sistema educativo, ya que, en el caso del capital simbólico (prestigio en términos simples) de las universidades no depende netamente de los esfuerzos de éstas para obtenerlo, sino que del peso histórico de la universidad, de la valoración social y laboral que tienen determinadas carreras, o de otros mecanismos que genera el mismo sistema.
Es en este punto en donde se materializa el dictamen que realiza Dubet, en tanto que sigamos poniendo las esperanzas en el sistema educativo, éstas seguirán reproduciendo las desigualdades y contradicciones sociales. Ello, nos lleva a señalar, por un lado, que la promesa de gratuidad en la educación superior tan solo la posicionará como un derecho, pero no logrará disminuir las desigualdades, ya que se mantendrán algunas y se generarán otras, persistiendo la reproducción social de clases. Por otro lado, a preguntarnos acerca de salidas ante este callejón que aparentemente aparece sin salida.
Para encontrar la salida nuevamente recurriré a Francois Dubet. En la mencionada charla, él llamó a esforzarnos por quitarle el monopolio del éxito tanto a la escuela como a la universidad, es decir, si alguien falla en ambas instituciones, que su vida no se vea condenada sino que tenga alternativas.
Esta reflexión se está llevando a cabo en países más avanzados en donde se busca disminuir la desigualdad en los resultados, es decir, buscar la forma en que en el mercado laboral quien no tenga estudios universitarios, no se encuentre condenado a la pobreza.
¿De qué manera logramos esto? Una salida o una manera de lograrlo es por medio de la educación técnica. Necesitamos -con urgencia- valorizar, reformar el sistema y reimpulsar la educación técnica profesional.
Un buen indicio fue la creación de 15 centros de formación técnica estatales, pero es necesario regular la cantidad de institutos profesionales y CFT que hay en el país y que no se tiene certeza acerca de la calidad que entregan.
Eliminar la PSU para el ingreso de estudiantes, que formen alianzas de trabajo con los colegios TP, y que se fijen márgenes de ganancias entre los sueldos de un profesional y un técnico. Todas estas medidas son imprescindibles y, a juicio personal, previas a la gratuidad en la educación superior.
De esta manera, como sociedad estaremos intentando dar otras oportunidades a las personas que no quieren o fracasan en el sistema educativo tradicional (escuela y universidad), y al mismo tiempo, comenzando a dar la discusión acerca de una igualdad de resultados.