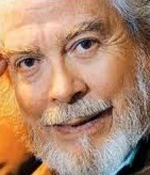“La mentira puede correr mil años, pero la verdad la pilla en un segundo”, le oí decir a una señora sabia en una población de Valparaíso.
La Constitución de 1980 tiene una base fascista indiscutible, pues nació de las actas constitucionales aprobadas entre 1974 y 1977, cuyo fundamento se encuentra en los escritos legislativos del Régimen de Vichy, instaurado en territorio francés en 1940 bajo el mando del Mariscal Pétain y en colaboración con el régimen nazi, según explicaba Enrique Silva Cimma.
Los “constituyentes” miembros de la Comisión Redactora y el Consejo de Estado fueron designados por un dictador.Otra comisión secreta revisó y adecuó el texto del Consejo de Estado.Ni mencionar que fue “aprobada” mediante un fraude electoral.
Ante esta farsa, asumí la convicción en 1993 de que mientras gobernara esa Carta de Pinochet, yo no votaría como protesta. Opté por el incomprendido camino del pensador estadounidense Henry David Thoreau, el de la desobediencia civil y empecé a soñar con el lago Walden.Vivimos más de dos décadasen una Francia ocupada, ¿con qué cara nos llaman a votar bajo una carta inspirada por nazis?
Sobre la alfombra de esta “fiesta de la democracia” recién vivida, abundan vasos mal olientes, guitarreos relamidos, puentes hacia grupos económicos, privatizaciones de mares, comisiones de hombres buenos, mesas de diálogo, cincuenta y tantas liposucciones constitucionales, democracia de mercado y discursos hipócritas sobre DDHH.
Respeto a las personas que van a votar, porque acuden con la intención de cambiar las cosas, respeto a los que votaron en el 88, porque un plebiscito es siempre una esperanza, pero el tema es más complejo.
Cuando a Mercedes Sosa,le pedían que actuara en nuestro país ella respondía: “no cantaré en Chile mientras esté Pinochet”.Pues bien, si la Constitución de ellos se eternizó gracias al binominal, recién trucado por la elite, no votaré en Chile.No hacerlo es un acto de profunda reflexión y protesta, muy pariente de la obra y vida de Thoreau.
Henry David, inició su filosofía cuando rechazó pagar el impuesto para financiar la guerra contra México, por ello fue encarcelado en 1846. Su acción buscaba protestar también contra un gobierno que avalaba la esclavitud. La desobediencia civil de Thoreau debe ser un acto público para distinguirse de la apatía e inspiró décadas después a Luther King, Gandhi y Mandela.
“¿Es la democracia, tal como la conocemos, el último logro posible en materia de gobierno?¿No es posible dar un paso más hacia el reconocimiento y organización de los derechos del hombre?”, decía Henry David, siempre corriendo la frontera.
“Antes que el amor, el dinero, la fe, la fama y la justicia, dadme la verdad”, dijo. La verdad no la podemos alcanzar, pero sí podemos acceder a la belleza que es su destello.
Thoreau se fue al lago Walden en busca de esa belleza, a vivir en el bosque la soledad, respecto a las personas y la sociedad. Tal como un Cristo que parte al desierto en protesta política y espiritual. Ante la naturaleza no se puede mentir ni mentirse, lo impiden los susurros de las hojas, la música del río, el viento que acaricia las dunas, las infinitas estrellas que fulguran las noches de la pampa o la playa.
En Walden, Henry aprendió que hay que ser primero personas y luego ciudadanos. En lo personal, fue en una duna del desierto de Atacama donde confirmé que no deseaba vivir una mentira respecto a nada.
“Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente; enfrentar sólo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida…para no darme cuenta, en el momento de morir, que no había vivido”, sostuvo al retornar y plasmar su experiencia en ese ensayo titulado como el lago.
La desobediencia civil tiene raíces profundas en la colisión entre persona y naturaleza, ahí no hay “justicia en la medida de lo posible”ni zorros cuidando gallineros.
Si somos testigos de un acto injustificado hay que gritarlo a pleno pulmón, si no se puede gritar hay que dejarlo por escrito, si no se puede escribir hay que murmurarlo y por último podemos decírnoslo a nosotros mismos, nos dicen los místicos.
En la década del noventa, soñaba con hordas de jóvenes que en días de elección bajo esta carta ilegítima tomaran miles de buses, trenes o botes para irse de las ciudades rumbo a parcelas, desiertos, lagos, islas o montañas sagradas, como una protesta de desobediencia civil, para dejar en evidencia esta democracia tutelada por golpistas, criminales y colaboracionistas.
Otra vez el congreso creado por Pinochet quedó sin los quórums para cambiar la constitución de Guzmán y de haber alteración será mediante bicameral regateada.
Otra vez dirigentes juveniles envejecieron al primer contacto con el poder convirtiéndose en diputados protegidos, pero también miles no votaron en conciencia, como protesta ante esta carta inmoral. Si los llaman a un plebiscito para superarla irán a votar, se los aseguro…pero no lo harán.
Para que envejezcas antes de tiempo te dicen que no se puede cambiar el mundo, “el poder envejece”, decía Aranguren.
“No importa que nadie esté de acuerdo conmigo. Mi palabra no se perderá. La repetirá alguien quizás y puede ser que vaya a oídos que la escuchen y se animen con ella.”