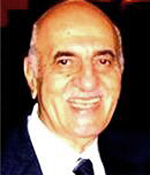¿Terminó la “corrección” de la bolsa y el peso chilenos? Desde que su distorsión llegó a su máximo a fines del 2010, han venido cayendo en picada al encuentro de los mercados desarrollados.
En febrero del año 2014 la caída se frenó levemente.Era de esperar, en los últimos tres años perdió poco menos de la mitad de su valor, expresada en Euros.En los últimos doce meses fue la que más cayó en el mundo, entre las que publica regularmente el diario Financial Times, perdió un tercio de su valor expresado en dólares.
Al mismo tiempo, los mercados desarrollados han continuado su larga recuperación pos crisis, iniciada en marzo del 2009. Expresados en Euros, a febrero del 2014 alcanzaron su máximo anterior logrado en mayo del 2007, antes de la gran caída.
Sin embargo, todavía se encuentran muy por debajo de su máximo histórico de marzo del 2000, al inicio de la crisis secular en curso.
La gran corrección de los últimos tres años, de la bolsa y el peso chileno así como el resto de las emergentes, han reducido notablemente el “burbujazo” que las afectó desde el año 2003. En su punto más alto y medidas en Euros, la primera se elevó más de cuatro veces y media por encima de los mercados desarrollados, tomando como base el valor de ambas en marzo del año 2000.Esta diferencia se había reducido a menos de la mitad en febrero del año 2014.
Durante las denominadas crisis seculares, como la que cursa desde principios del siglo y antes sucedieron en las décadas de 1970, 1930 y 1870, es usual que los capitales que no encuentran destinos productivos en las deprimidas economías principales, se vuelquen hacia la especulación en otros lugares, insuflando allí enormes burbujas.
Eso ha afectado, por ejemplo, los precios de materias primas durante las dos crisis largas más recientes. De este modo, se ha dado la paradoja que las rentas de recursos naturales han crecido en las décadas de crisis, para reducirse luego en las décadas de recuperación.
Para responder la pregunta inicial, resulta útil apreciar la evolución de las bolsas mundiales en una perspectiva aún más larga.
Si se comparan las bolsas chilena, emergentes y desarrolladas, desde junio de 1997, justo antes de precipitarse la crisis asiática, momento que bien puede ser escogido como el inicio de la crisis secular, se aprecia que el burbujazo de las primeras pareciera haberse corregido del todo. En efecto, la variación desde entonces de todas las bolsas mundiales resulta idéntica.
Medidos en dólares, la variación de los índices MSCI de mercados desarrollados, emergentes y chileno, acumulan cada uno de ellos un aumento de poco más de 75 por ciento entre junio del año 1998 y febrero del año 2014.
Corrigiendo esa cifra por el Índice de Precios al Consumidor de los EE.UU, que varió un 45,7 por ciento en el mismo período, la variación real acumulada de dichos índices fue de poco menos de 20,1 por ciento en el mismo lapso de 17 años.
En otras palabras, la rentabilidad real de las bolsas mundiales ha sido de poco menos de 1,1 por ciento real anual entre los años 1997 y 2014. Este comportamiento es parecido al que muestran los mercados bursátiles en el muy largo plazo.
Desde luego, los mercados tienen una inercia significativa. Se pasan constantemente de la raya en uno y otro sentido. Por otra parte, al igual que la comparación a partir de marzo del 2000 toma como punto inicial la burbuja “punto com” que afectó a los mercados desarrollados, esta comparación a partir de junio del año 1998 parte con los mercados emergentes en su punto máximo.
Por lo mismo, probablemente la bolsa y el peso chileno continuarán su caída por un tiempo, en relación a sus símiles de países desarrollados. Aunque la gigantesca burbuja que los afectó pareciera mayormente diluida.
Ahora que los mercados financieros mundiales parecieran haberse reacoplado, habrá que ver lo que ocurrirá con todos ellos en los meses y años venideros.
Para ello es útil comparar el mínimo bursátil de hace cinco años con los mínimos de los anteriores ciclos seculares. Hay similitudes y diferencias entre ellos. La diferencia principal y más importante es la valorización de los mercados en unos casos y el otro, lo que ha sido muy debatido en meses recientes.
Al respecto escribe John Authers, editorialista del Financial Times, en su columna del 8 de marzo del año 2014, donde recuerda que en su mínimo de marzo del año 2009, el índice bursátil estadounidense S&P 500 alcanzó la ominosa cifra “666″.
“En medidas del valor de largo plazo tales como la razón entre el valor de mercado y el valor de reposición de sus activos, conocida como la razón ‘q de Tobin’, 666 parecía barato, pero al estar solo un 14 por ciento por debajo de su promedio de largo plazo, no estaba ni cerca de lo barato que llegaron los otros grandes mínimos de mercado. En esos casos, la ‘q de Tobin’ estaba más de un 50 por ciento por debajo de su promedio. Comparando el 666 con la razón precio/utilidad cíclicamente ajustada se obtiene un resultado similar; el S&P estaba barato pero mucho menos barato que los otros mínimos”.
La gran diferencia del “666″ con los otros mínimos, dice Authers, es el comportamiento de la Reserva Federal estadounidense, que en ninguno de los otros casos llegó a los extremos de la llamada “expansión cuantitativa” con que ha experimentado en esta ocasión.
“Las ganancias desde 666 han estado determinadas en gran medida por la aventura de la Fed en bonos, afirma Authers. De este modo, como sucede a menudo, todo depende de la Fed. 666 calza en parte con los requisitos de un mínimo de mercado, pero en otras medidas pareciera haber llegado muy temprano. Eso se debe probablemente a la intervención de la Fed. ¿Volveremos al número del Diablo? Eso depende de la salida de la expansión cuantitativa”, concluye John Authers.
A estas consideraciones históricas de mercados se puede agregar la ley fundamental de la economía clásica: a la larga nada puede crecer más que el producto interno bruto (PIB), que mide el valor agregado por el trabajo humano invertido en la producción de bienes y servicios que logran venderse en el mercado.Esa es la fuente exclusiva de la riqueza moderna de las naciones.
Su corolario es que si algo crece más que el PIB, tarde o temprano tendrá que corregirse. Es lo que sucede con los precios de las acciones en los mínimos seculares. También con la valorización desorbitada de las deudas de los países, las empresas o las personas, las que se deprecian junto a las monedas principales durante las crisis seculares.
Transcurrida casi una década y media desde el inicio de la actual, todos estos “activos financieros” continúan muy inflados, incluidas las bolsas mundiales.Alguna corrección va a tener que venir.
Probablemente, el asunto se va a desenvolver “a la japonesa”. También allí, la intervención estatal evitó una depresión como la de los años 1930 después del derrumbe del año 1990. Sin embargo, no logró hasta ahora desinflar las deudas del gobierno, por ejemplo.
La política inflacionaria impulsada por el Primer Ministro Abe parece destinada a corregir esta distorsión insostenible, al tiempo que busca impulsar una economía que lleva dos décadas de estancamiento deflacionario.En algo parecido tendrá que terminar la política de “la Fed”.
En cualquier caso, de la actual crisis queda mucho, mucho, paño que cortar.