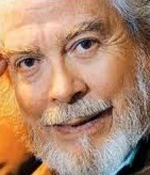Sería inútil desconocer que el atentado del Metro cambió el escenario político. Es cierto que, aunque hay sospechosos que están siendo juzgados, eso no terminará con un temor ciudadano ya instalado. Sin embargo, lo más relevante es que hay mucha diferencia en temerle a algo desconocido a focalizar la atención pública en personas concretas con responsabilidad en los hechos investigados. Lo primero es tremendamente dañino para las instituciones. No hay país que esté libre de la existencia de grupos terroristas, pero que ellos se encubran por largo tiempo en el anonimato y la impunidad es doblemente perjudicial.
La captura de los inculpados es de una gran importancia, porque –antes de este acontecimiento- nos encontrábamos debatiendo confusamente sobre la existencia y pertinencia de los agentes encubiertos, cuando todavía no se sabía dónde era que tales agentes tenían que operar. Un debate tan abstracto no se condecía como la alarma ciudadana, tan amplia como difusa que se había generado, luego de una explosión que había dejado heridos.
Mientras más se polemizaba, menos pertinente parecía un debate artificial sobre el que se discurría en círculos viciosos, mientras el objeto prioritario de la alarma seguía, al perecer, impune y sin identificar.
Casi se podía afirmar que estábamos ante un caso de escapismo colectivo: todos sabían dónde estaba el problema pero se hablaba de otra cosa. De lo que se puede extraer una lección importante. Hay que estar atentos a no divorciar la preocupación ciudadana inmediata con los temas vigentes en el foro público. Bien puede que este caso puntual sea sintomático de lo que puede estar pasando de un modo más general.
Nos encontramos en plena implementación de un conjunto de reformas institucionales de amplias dimensiones. Obviamente un período tan fecundo de innovaciones concentra la atención del mundo político y particularmente del oficialismo.
Es más, a las autoridades de gobierno les encantaría ser evaluadas (a su debido momento) por la determinación que pusieron al tener que concretar los cambios comprometidos en el programa.La mirada se pone, pues, en los resultados a largo plazo que se consiguen al aprobar los proyectos de ley más significativos. Sin embargo, aquí se nos puede producir una disociación malsana entre lo importante y lo urgente.
El explosivo detonado en el Metro puso un acento dramático en atender los problemas acuciantes del presente inmediato. El gobierno que más se ha preocupado por dejar un legado permanente de cambios institucionales, se ve impelido a concentrar su atención en la coyuntura más próxima.
La razón es obvia. Mientras las reformas son aprobadas ahora, pero sus efectos se harán visibles en un buen tiempo más (particularmente en educación), no ocurre lo mismo con la gestión regular de gobierno.
Ya dijimos que al gobierno le encantaría que lo evaluaron por su punto de llegada, por cómo dejará el país una vez que su programa se despliegue a cabalidad. Pero esto sería pedir demasiado. La administración Bachelet va a ser juzgada, al término de su mandato, mucho más por las políticas públicas de mayor impacto sobre la ciudadanía que por el destino de las reformas estructurales.
Sería un grave error hacer un sinónimo de cumplimiento de programa con respaldo ciudadano mayoritario. Se puede implementar lo primero sin mantener lo segundo. El apoyo popular no es un dato sino que una conquista a mantener. Faltando sintonía con el sentir popular, no hay posibilidad de sortear las trampas de la autocomplacencia.
Por eso hay que estar atentos a los cambios de escenario. Mejor todavía si se pueden prever los cursos de acción más probables en el futuro cercano, evitando los tropiezos a los que nos condena la mantención de la inercia.
La capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes es clave para continuar liderando la conducción política. Y lo que hay que anticipar a tiempo es el aumento generalizado de las dificultades de todo tipo para el oficialismo. Es tan evidente la mala racha en la que empezamos a adentrarnos, que nadie pretende negarla. En cambio, lo que está de moda (ante lo inevitable) es anticipar que la tormenta pasará pronto, que las dificultades serán de corta duración y que estaremos mucho mejor en el 2015.
Esto es lo mismo que convertir una declaración de buenos augurios en un escenario esperado y probable. La verdad es que un país sabe perfectamente cuando empieza un período de dificultades, pero nunca sabe por anticipado cuando termina.
No se trata de cambiar la presentación de primeros y segundos planos por algún tipo de presión por parte de la derecha, sino por consideración a la propia base de apoyo. Tiene que ver con los propios, no con los ajemos.
Se ha de escoger que es aquello que se pone a la palestra. También tiene que ver con la atención preferente y el tipo de acción que se necesita dedicación privilegiada. Cuando lo que más destaca es sacar las reformas adelante (etapa que ya empieza a tener logros definitivos), lo fundamental es la relación entre parlamentarios y Ejecutivo, así como la capacidad de negociación política.
Cuando lo que hay que destacar son las políticas públicas, entonces lo que más destaca es la capacidad de gestión y la necesaria coordinación de gobierno para descentrabar posibles diferencias entre ministerios. Por eso se puede decir que la contingencia ha cambiado la agenda política.
La gente obviamente se guía mucho más por las decisiones que afectan su vida cotidiana que por expectativas futuras, con mayor razón cuando el crecimiento económico se ralentiza por un tiempo que se experimentará como muy largo. Lo que suceda en seguridad ciudadana, salud, empleo, obras públicas, transporte y vivienda determinará por completo la actitud política de las personas y el respaldo ciudadano al oficialismo.
De modo que el gobierno debe reorientarse; lo sabe perfectamente y a eso responde en lo central las directrices del Presupuesto que presentó para el año 2015. No es que deba replantearse el programa o que se quiera renunciar a alguna meta importante. Lo que cambia en el posicionamiento en primer plano de los temas.
Si no se toma en cuenta la priorización ciudadana de aspectos a relevar, se corre el riesgo de enfatizar una agenda oficial desacoplada de los problemas nacionales, tal cual la mayoría lo vive a diario.