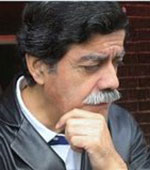Se ha hecho un lugar común en numerosas y “doctas” opiniones supuestamente autorizadas descalificar o, lisa y llanamente, renegar del camino democrático transitado por la nación chilena para reconstituir un Estado de Derecho y rehacer el régimen democrático, desplomado el 11 de septiembre de 1973 y reemplazado por la voluntad dictatorial de instalar una institucionalidad profundamente totalitaria, excluyente y opresiva.
Hoy se olvidan y omiten las circunstancias históricas en que se produjo el inicio de la transición democrática y el estado de la situación nacional de aquel período.
Luego de un largo trecho de arduas luchas populares y de corajuda desobediencia civil, a partir de las protestas populares de mayo de 1983, el pueblo de Chile logró, finalmente, impedir que el plebiscito del 5 de octubre de 1988 fuese un mero acto fraudulento de perpetuación del dictador y se transformara en una derrota política y social del régimen, que determinó la elección presidencial de 1989 y la conquista del gobierno civil, encabezado por Patricio Aylwin.
El dictador no logró perpetuarse, arribó un presidente democrático al palacio presidencial. Pero, la institucionalidad preexistente no colapsó y el Estado no se derrumbó.
Desde el 5 de octubre de 1988 en adelante, incluyendo un primer paquete de reformas constitucionales plebiscitadas en junio de 1989, se retomó el camino de la paz social y se comenzó la paulatina concreción de las transformaciones encaminadas hacia el restablecimiento de la democracia y, luego, hacia su consolidación.
La dictadura no se fue por su propio gusto. Fue derrotada por la lucha política y de masas.Alcanzar tales conquistas supuso un larguísimo recorrido de luchas, avances y retrocesos, hasta llegar a ese resultado histórico.
Junto a muchos, estuve dentro de los que luchó por ir más lejos, por una ruptura institucional que hubiese eliminado, al inicio de la transición, los enclaves autoritarios.No sucedió así.
No obstante, nunca he renegado ni renegaré de lo que las luchas y combates de millones de personas, de las más variadas condiciones, fueron capaces de lograr.Gente humilde y sencilla que venció el miedo y a la mismísima dictadura pinochetista, gente de carne y hueso que se jugó por su vocación libertaria, sin intereses secundarios o subalternos.
Los socialistas fuimos parte esencial de tal proceso. Por eso, realzo, subrayo y valoro ahora, 24 años después, la significación que tuvo el acto de unidad socialista, realizado el 29 de diciembre de 1989, en que las orgánicas socialistas divididas se fusionaron nuevamente en un solo partido, que fuera capaz de influir y gravitar en la recuperación democrática que estaba en marcha.
De una fuerza debilitada y escindida pasamos a ser un actor con perspectiva estratégica clara, cuya contribución ningún observador objetivo podrá desconocer o ignorar.
Por ello, reitero el enorme mérito que correspondió a Clodomiro Almeyda en tales esfuerzos unitarios y también los que desplegó Jorge Arrate, aunque luego se separara del tronco partidario. En la concreción de la unidad socialista ambos tuvieron incomprensiones, que no impidieron la gravitación y trascendencia que alcanzó el Partido Socialista de Chile, en la transición democrática, una vez reunificado.
Así fue nuestro camino, no el óptimo, no el perfecto. No una ensoñación de iluminados. Una ruta efectuada con dolor e imperfecciones. Pero aquel fue el rumbo que el pueblo de Chile, con su lucha, hizo posible.
Cuando se piensa que las circunstancias históricas pueden depender de la exclusiva y clarividente voluntad de combatientes que son la vanguardia, se está muy cerca de emprender un rumbo estratégico que, en América Latina, ha resultado fatal para promisorias expectativas de cambio y transformaciones que se han tronchado, precisamente, por la idea que “subvertir” el orden de cosas existentes es mucho más fácil y simple de lo que en realidad resulta ser.
La idea de la “crisis general” del capitalismo se ha manoseado hasta el absurdo y, muchas veces, hay quienes han pasado su vida entera esperando que sus podridas estructuras se derrumben.
Pero, para los hombres y mujeres que padecen a diario los abusos y atropellos del sistema de dominación, el tema no es de simple discurso y cada una de sus conquistas es considerada un avance valioso y de significación.
El tiempo de las dictaduras en los años ’70 y ’80 no era un designio fatal. La rebeldía de muchos jóvenes luchadores ejercida a través de grupos armados fue brutalmente aplacada por la contrainsurgencia militar.
La acción “foquista”, por su propia naturaleza, de aislamiento y hermetismo, fue manipulada y utilizada para la entronización de férreas dictaduras que ahogaron las demandas de cambio que se habían extendido y llegado a los más lejanos rincones.
La soberbia de descalificar las luchas reformistas protagonizadas antes y durante la década de los ’70 no condujo a una ruta de cambios sociales propositivos. Tratar de borrar de un plumazo esa experiencia de evolución, luchas y reformas fue estéril; se perdió el alcance nacional y la indispensable amplitud y extensión del bloque político que se requería para detener la oleada de regímenes dictatoriales, impuestos a sangre y fuego.
De manera que asumiendo los hechos, la responsabilidad de la conducción política de los procesos de cambio es mayor. Cuando maduran amplias expectativas de justicia social, de derechos y libertades conculcadas o negadas durante décadas, viene lo más difícil, transformar esa voluntad de las multitudes en acciones concretas, en cambios perceptibles y duraderos y en reformas institucionales que así lo garanticen.
Pensar que todo se va a conseguir de un día para otro es tan falso como ilusorio.Cuando así se actúa, la cuenta del aceleramiento y el voluntarismo la pagan los pueblos.
Tampoco es el camino abandonar las reformas a las presiones de aquellos que nunca van a querer que algo cambie, pues su mirada de engreimiento y autosatisfacción alimenta en ellos una opción profundamente conservadora y refractaria hacia las transformaciones que en la agenda del país son indispensables.
Ahora, en nuestro camino democrático, se abre una nueva y promisoria etapa de transformaciones. Hay que concentrarse en su realización.
Cualquier tropiezo, obstáculo o error de cálculo que retarde o no permita su realización significaría una extensión de desencanto de efectos enormemente nocivos sobre el sistema político en su conjunto.
Las reformas son la tarea del próximo período. El desafío no es nuevo, pero tampoco es menor.Contar con la tenacidad y también la sagacidad que son necesarias para que estos tiempos de cambio fructifiquen efectivamente en la vida cotidiana de millones de chilenas y chilenos.
Se trata de afianzar y profundizar la democracia, de manera que un Estado Social y Democrático de Derecho sea la próxima etapa a la cual evolucione y arribe la democracia chilena.