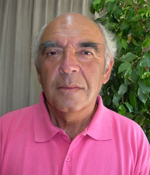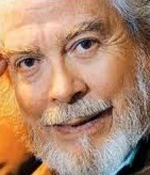Este primer mes del 2014 los periodistas hemos sido golpeados duramente por decisiones empresariales, laborales y/o editoriales en distintos medios de comunicación, que han significado el cese de funciones de aproximadamente 130 trabajadores, entre periodistas, fotógrafos, camarógrafos, personal técnico y administrativo.
Estamos hablando de 25 colegas en Canal VIVE de VTR, 12 en CNN Chile, 70 en MEGA y 5 en el diario La Tercera, a lo que se suma a 20 colegas del Diario El Mercurio de Valparaíso.
Si a eso sumamos la incertidumbre que viven los trabajadores de La Nación, donde ayer se informó de la apertura de ofertas para su adquisición, nos lleva a concluir que enero se ha convertido por lejos en el mes negro del periodismo chileno.
La frase “ha llegado la hora” expresada por la Presidenta electa Michelle Bachelet en el homenaje a Eduardo Frei Montalva para indicar el cambio de ciclo político en nuestro país, puede servirnos de inspiración a los profesionales de la información, especialmente a las generaciones más jóvenes, para atinar de una vez por todas y agruparnos en torno a nuestra Orden Profesional.
Cambiemos la actitud cómoda y pasiva, esperando cómodamente qué puede hacer el Colegio de Periodistas por nosotros.
Si no asumimos nuestra responsabilidad con nosotros mismos no andemos llorando. La única forma de frenar estas malas prácticas patronales de los controladores de las empresas periodísticas es estando unidos, comunicados y movilizados en torno a nuestra organización natural, el Colegio de Periodistas de Chile. Ha llegado la hora.
Ya está en marcha una coordinación con las federaciones que agrupan a los trabajadores de la comunicación (FETRA, FETRACOSE y FENATRAMCO), así como con los sindicatos de los medios involucrados, con el fin de analizar los pasos a seguir frente a esta ola de despidos masivos, a fin de garantizar el apego correcto a las leyes laborales y eventualmente iniciar acciones legales para revertir estas decisiones.
Se dialogará con la Federación de Medios de Comunicación, instancia que reúne a los representantes de los dueños de las empresas periodísticas y de televisión, para exigir explicaciones sobre estos ceses de funciones.
En el caso de El Mercurio de Valparaíso todo nos indica que se trata de una acción de revanchismo frente al paro efectuado por sus trabajadores el 2013.Ellos están pagando el “pato” por el mal manejo de quienes cumplen rol de administrar estas empresas.
Incluso hay serias presunciones de que hay motivaciones políticas, pues muchos de los finiquitados tienen afinidad con el gobierno que asumirá el 11 de marzo.
En todo caso, más allá de las razones que hayan motivado estas exoneraciones, no pueden ser los trabajadores la válvula de escape para ajustar líneas editoriales o, como ocurre mucho más habitualmente, para cuadrar sus balances de caja.
Esto es una práctica recurrente y que tuvo su máxima expresión el 2013 cuando el grupo Saieh cerró el Canal 3TV, sin siquiera haber debutado en pantalla.
El sector patronal de la industria de la información está mostrando su peor cara, evidenciando la precariedad laboral en la que se desenvuelven quienes ejercen la profesión de informar y afectando negativamente la ya deteriorada calidad de la información que recibe la ciudadanía.
Ha llegado la hora de ponerle un “párele” a esta decadente forma de manejar las comunicaciones.
Por eso hemos propuesto que consagrar en la Nueva Constitución Política de Chile el Derecho a la Información y a la Comunicación, garantizado por el Estado y que este derecho sea regulado a través de una Ley Orgánica Constitucional de la Comunicación Social.
En la misma línea, creemos en las tres áreas de la comunicación social: la Pública, la Ciudadana y la Privada, con criterio de fomento y aumentando sustancialmente el Fondo de Medios Regionales, orientado a la creación de empresas ciudadanas de comunicación.
Hoy urge tomar una medida inmediata, salvar al diario La Nación para luego convertirlo en un medio público, pluralista y participativo.
Finalmente, es necesario el restablecimiento del carácter de Corporación de Derecho Público para el Colegio de Periodistas de Chile para una apropiada tutela del ejercicio de la profesión y de la calidad de la formación que se imparta en las escuelas de periodismo de pre-grado y pos grado.
Defendamos ahora nuestra dignidad profesional y el Derecho a la Información y a la Comunicación de la ciudadanía. Modifiquemos la cultura comunicativa, democratizándola y haciéndola inclusiva.