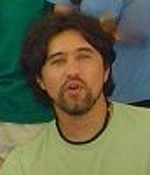L@s chilen@s no verán, lo digo con casi absoluta certeza,el incendio iniciado por la delincuencia “estudiantil” común organizada en Venezuela, provocada a varios núcleos universitarios, quemando con bombas molotov y productos afines la rectoría, biblioteca, buses y salas de la UNEFA. Lo que sí verán serán las imágenes de una desesperada mujer, María Corina Machado (miembro de las familias más acaudaladas de dicho país), protestando porque “no la dejaron hablar” en la OEA.
En este sentido, es natural y válido que el gobierno de Sebastián Piñera, coherente con su proyecto político neoliberal, permitiese que en el país el 98% de los Medios de información transmitiesen día a día propaganda contra el gobierno de Venezuela, especialmente basado en consignas y sin aportar datos ni cifras, análisis o fuentes documentales.
Lo fundamental ha sido manifestar permanentemente que se violan derechos humanos, existe inflación, inseguridad, violencia y dictadura.
Sin embargo, ni siquiera se ha mencionado por obra de la “libertad de prensa”, manipulada como la fuente de veracidad, que la mayoría de Medios son controlados u orientados desde el exterior a través de una campaña mediática evidentemente coordinada en todo el mundo.
Tampoco que en la OEA fue derrotada la propuesta de Estados Unidos y Canadá, quienes no apoyaron la carta democrática por la cual se opondrá toda América a golpes de estado o destitución por violencia de gobiernos elegidos democráticamente.
Incluso no se ha insistido que en la OEA, Panamá, intentó a través de una argucia que María Corina Machado (investigada por incitar a un golpe de estado), interviniese en contra de la nación, posición que también fue vencida puesto que UNASUR participará con su cancilleres para ver in situ la situación social del país.
La realidad ha sido contundente y la reciente filmación de una opositora en Chile diciendo que antes de Hugo Chávez la educación era gratuita y se vivía muy bien sin amenazas, por ejemplo, corrobora que el odio inculcado no es buen consejero pues imposibilita reflexionar al dar información falsa.
Desconocer los problemas que existen en Venezuela como corrupción, burocracia, distribución y carencia de alimentos, niveles altos de inseguridad, de ningún modo es el camino ya que sólo con la autocrítica permanente se puede avanzar.
Desconocer que no son estudiantes sino delincuentes inducidos los que provocan la violencia o queman incluso una universidad, también es un error garrafal.
No aceptar la injerencia estadounidense con financiación, estrategias desestabilizadoras y guerra mediática, es ceguera plena.
Desafortunadamente, la teoría del excepcionalismo ha traído la miseria y muerte a América Latina, por cuya razón se abre para Chile hoy una oportunidad histórica de apoyar al continente en su esperanza de soberanía, a los gobiernos progresistas como Bolivia, Ecuador, Nicaragua, entre otros, o caer en la trampa de la mentalidad subordinada.
Cuando la crítica a un planteamiento se hace con descalificación, burla, falsedad, epítetos, se demuestra la necesidad de trabajar con la verdad, demostrando que ante la impotencia de un proyecto debilitado por no tomar en cuenta a los pueblos, sólo procede la desinformación, el golpe, la sátira y la represión.
Cuando en una discusión se entregan los datos con una explicación clara, profunda, que expone una realidad con soportes racionales, estamos en presencia de la importante posibilidad de unir esfuerzos para construir país.
La soberanía comienza por la oportunidad de emitir voces discordantes sin el agravio como único sustento.