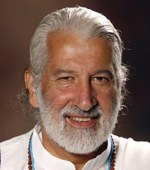La expansión de los mercados, la apertura de fronteras, el aumento de flujos de viajes, así como el incremento de los intercambios culturales, científicos, comunicacionales y de pensamiento, han sido solo una parte de los grandes frutos del fenómeno conocido como globalización o “mundialización”.
Como nunca antes en la historia de la humanidad, el planeta está más al alcance de todos.Las informaciones que ocurren en rincones del mundo opuestos al nuestro se reciben en tiempo real y todo indica que ya no hay regiones que puedan quedar al margen del conocimiento global. Tal como señalaba el profesor Jorge Larraín, en su libro la “Identidad chilena”, la distinción entre lo local y lo global se ha vuelto cada vez más difusa.
Sin embargo, la globalización ha generado a su vez un lado oscuro. Uno de estos aspectos negativos está estrechamente relacionado con la criminalidad, por cuanto ésta también se ha globalizado, siendo hoy capaz no sólo de actuar simultáneamente en varias partes del mundo, sino que además tiene el potencial de involucrar a personas de distintas nacionalidades. La actuación de las organizaciones criminales transnacionales es el típico ejemplo de la existencia de una nueva realidad global, donde se han superado las fronteras nacionales.
En medio de este escenario, algunas expresiones delictuales se han presentado con mayor fuerza, como es el caso de la “trata de personas”. No es que este delito no haya existido antes, sino que en las actuales circunstancias – de mayor apertura e información – se ha transformado en una expresión más recurrente por sus facilidades de operación, por sus enormes ganancias y por las posibilidades de éxito en sus planificaciones.
Este delito es sin duda una de las manifestaciones más deleznables de la realidad criminal actual, ya que impacta directamente en el núcleo de la dignidad humana. Por lo general, sus víctimas son personas vulnerables, como niños y mujeres, de escasos recursos y dispuestas a grandes sacrificios en favor de un futuro mejor. Sus victimarios juegan y destruyen las esperanzas y expectativas de sus víctimas, se aprovechan de sus vulnerabilidades y pretenden desconocer el valor más propio e íntimo de todo ser humano.
Es por ello que la trata de personas no es solo un fenómeno criminal de orden transnacional, es también y al mismo tiempo uno de los actos que más rechazo provoca en la conciencia moral.
Reducir a una persona a la condición de mercancía transable en el mercado, constituyéndose por lo mismo en la forma moderna de la esclavitud, repugna a una recta conciencia y, por ende, es motivo de reflexión y análisis desde la perspectiva legal, ética y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Tanto es así que el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, define este delito de la siguiente manera.
“Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
Conforme la definición antes descrita, existen tres formas principales en que se expresa este delito.Una tiene como finalidad someter a las personas a trabajos forzados, y las dos restantes tienen por propósito la explotación sexual y el tráfico de órganos.
Por lo tanto, esta expresión criminal tiene una estrecha relación con otro ilícito relacionado, pero conceptualmente distinto, como es el tráfico de personas. Según INTERPOL, “en este caso los traficantes posibilitan la entrada ilegal en un país a quienes no son ni ciudadanos ni residentes permanentes del mismo. Por lo general, una vez que el inmigrante clandestino paga su deuda, acaba la relación entre éste y el traficante”.
En rigor, la trata de personas es una manifestación de la criminalidad organizada transnacional y sus ganancias a nivel mundial son francamente millonarias.
Por tal motivo, INTERPOL ha adoptado una moderna estrategia para enfrentar este delito en distintos niveles que abarcan iniciativas tales como: “Operaciones y proyectos” (Implementación de medidas para desmantelar las redes dedicadas a este ilícito), “Instrumentos” (Establecimiento de sistemas técnicos de intercambio de información a escala mundial), Generación de “alianzas” (Colaboración con distintos sectores), y “Conferencias y otros actos” (Coordinación entre especialistas de todo el mundo).(1)
A nivel nacional, la trata de personas también se ha transformado en motivo de preocupación y ocupación. Al respecto, cabe precisar que Chile se ha convertido en un receptor de migrantes, situación altamente positiva para el país, pues da cuenta de un ethos nacional cada vez más abierto a la riqueza intercultural y a la solidaridad internacional.
Sin embargo, esto ha despertado la atención de organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, hecho que ha impulsado a la Policía de Investigaciones de Chile a implementar una unidad especializada en la investigación de este delito, como la Brigada Investigadora de Trata de Personas, creada el año 2012, con el propósito no solo de apoyar a los sistemas de persecución penal y de administración de justicia, sino que también para contribuir con el pleno respeto de los derechos humanos, particularmente los derechos fundamentales de mujeres, niños y niñas.
Es así que la trata de personas es un fenómeno de creciente preocupación. Analizar sus causas, enfrentar sus operaciones, y prevenir y remediar sus consecuencias son – a la vez – obligaciones de orden jurídico-estatal y moral. En efecto, este delito lastima a las personas más vulnerables de toda sociedad, a aquellos que más atención y ayuda necesitan para salir de sus condiciones de profunda fragilidad humana.
No hay que olvidar además que este ilícito se enmarca en un contexto mucho mayor.Vivimos en un mundo donde la dignidad de las personas parece perderse en los laberintos del egoísmo. De ello da cuenta la muerte de cientos de inocentes en enfrentamientos armados, los desplazamientos forzados en zonas de conflicto, la existencia de numerosos campos de refugiados con condiciones inhumanas, así como el abuso en contra de los menores de edad.
Se hace imperioso, entonces, el surgimiento de una reflexión serena y profunda, junto con una acción decidida y oportuna.
Ante estos escenarios surge con infinita fuerza la visión kantiana, según la cual el daño que se hace a una víctima, es un daño que se causa a toda la humanidad. El filósofo español, Fernando Savater, también nos habla de corresponsabilidad y nos dice que cuando se trabaja por el beneficio de la sociedad, en el fondo se está garantizando el beneficio de cada uno.
En síntesis, la trata de personas debe interpelarnos no sólo como urgencia legal, sino que fundamentalmente como desafío moral.
(1)Ver más en www.interpol.int