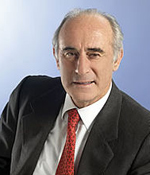Desde que, en la última Convención de Temuco del Consejo Nacional de la Cultura, se dieron a conocer, de manera restringida, los primeros escarceos respecto de lo que contendría la indicación sustitutiva del proyecto de ley de ministerio de Cultura iniciado por el gobierno de Sebastián Piñera, la palabra más escuchada en boca de las autoridades es “borrador”.
Quizás, reflejando por una parte la necesaria espera a las variadas consultas en curso y por otra, la inseguridad que con su contenido tienen quienes deben llevarlo adelante. Por sí fuese poco, desde Roma y Madrid, dos de las capitales hacia donde miran seguidores del modelo de ministerio de Cultura, llegan noticias nada estimulantes.
Según informa el diario español El País del 4 de octubre de 2014, el museo Centro Cultural Reina Sofía “cerró el ejercicio 2013 con un total de 2.113.406 de euros de pérdidas, un saldo negativo que contrasta con el resultado neto del año anterior, que fue de 3.544.555 euros, alrededor de 5,5 millones más, según sus cuentas, publicadas.
El centro, sin embargo, sostiene en un comunicado que las pérdidas reales ascienden sólo a 1.161.506,16 euros, cantidad que sacó de sus ahorros. En 2013, la principal fuente de ingresos fueron las transferencias del Estado, que representan el 78,8 por ciento. En concreto, el Reina Sofía recibió de las arcas públicas un total de 25.410.670 euros, ocho millones menos que el año anterior.
Por otro lado, las entradas el año pasado supusieron un 12,25 por ciento de los ingresos, un total de 3.951.577 euros, 1.858.877 más que en el ejercicio anterior y un aumento porcentual de un 88,8% en relación con 2012. Este incremento en la venta de entradas está relacionado con el éxito de la exposición dedicada a la figura de Dalí, que congregó a un total de 732.339 personas en 2013. Los patrocinios de entidades públicas y privadas constituyeron solo el 4,81 por ciento, por un importe total de 1.744.537 euros.
En Roma y su Ópera, las cosas no están mejor. Según el mismo diario, el mismo día “los sindicatos -en protesta por el plan de saneamiento de un teatro que arrastra un agujero de más de 28 millones de euros y debe más de tres millones a los acreedores- protagonizaron dos meses de huelgas intermitentes que dieron al traste con las representaciones veraniegas en las termas de Caracalla”.
Aquellas protestas provocaron la fuga de un buen número de espectadores y de anunciantes, con la consiguiente pérdida de ingresos. La situación degeneró hasta el punto de que el director Riccardo Muti se vio obligado a preparar la dirección de la ópera Aída, elegida para inaugurar la temporada el próximo 27 de noviembre, en medio de continuas interrupciones por parte de piquetes que, en alguna ocasión, llegaron a irrumpir en su camerino.
En nuestro país, merced a un modelo de Consejo de la Cultura, crisis como las planteadas se enfrentan -como ha ocurrido en nuestro teatro de ópera y centros culturales- con la existencia estable de corporaciones culturales sin fines de lucro que desarrollan un modelo administrativo intensivo en gestión que permite aportes privados o derivados de esa misma operación. En todo caso, nuestros espacios culturales de impacto nacional no llegan a cifras de dependencia del presupuesto público como las del Reina Sofia, lo que los hace mucho más flexibles para enfrentar crisis como la señalada en Europa.
Desde el Teatro Municipal que no recibe más de un 50% del gobierno central al GAM, que bordea un 70% del mismo origen o el Centro Cultural Estación Mapocho que no tiene aportes públicos y se autofinancia en un 100%, nuestros iconos están en condiciones de sobrellevar, con aportes privados, eventuales crisis de financiamiento público, de las que nadie puede sentirse exento.
Por lo mismo, la instalación de un ministerio de Cultura, como el que se sugiere en el mencionado Borrador, con consejos no vinculantes y un Estado más presente en la toma de decisiones en áreas que hoy funcionan con direcciones corporativas transversales y eficaces ha recibido críticas, como las del abogado Juan Carlos Silva, ex funcionario del Consejo Nacional de la Cultura, que ha señalado que “en el estudio de Constitucionalidad del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el tribunal Constitucional, no objetó las normas que dicen relación con el diseño de políticas que a dicho servicio público y, en específico, a su Directorio Nacional se le asignaron. Lo anterior, acredita que, en virtud del inciso final del art 22 de la ley 18.575, un servicio puede proponer y evaluar políticas y planes, así como estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo y, tal como ocurre actualmente en el caso del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ello puede realizarlo un órgano colegiado de composición mixta que incluye a la sociedad civil”.
Lo que estaría indicando que la forma de conservar el poder de la sociedad civil en la determinación de políticas culturales es mantener el actual Consejo y no convertirlo en un ente asesor.
Desde las propias instancias generadas en el Consejo Nacional de la Cultura se ha escuchado reparos a la ausencia, en todo el texto, del ministerio de Educación. Esta entidad en el Consejo Nacional de la Cultura vigente no sólo forma parte integrante del Directorio Nacional sino que se despliega por todo el territorio participando de los consejos regionales.
Otras críticas provienen, desde el sector del libro, a causa de la considerable debilitación de los Consejos existentes reflejada en el lenguaje en los que se habla de “observar” más que “aprobar”, “conocer” más que “decidir”‘, en definitiva, entidades hoy resolutivas que se convierten en asesoras dejando la determinación en la autoridad política que cambia cada cuatro años.
Lo que se complica con el hecho, señalado en El Mercurio del 12 de octubre, de la ausencia de la ministra de Cultura durante todo su mandato, de las sesiones de consejos sectoriales que, por ley, preside.
En el sector de la investigación de políticas públicas, llama la atención la escasa mención a los estudios respecto de la cultura que el actual proyecto en borrador tiene entre sus prioridades.
El mundo del folclor comenta la invisibilidad del mismo en la nueva propuesta.
Lo que se suma a la sorpresa de los gestores culturales que son parte de la Ley que creó el Consejo Nacional de la Cultura, desde su Directorio Nacional, en el que de entre ellos -más creadores y patrimonialistas- deben surgir representantes de la sociedad civil y de las universidades públicas y privadas.En el Borrador desaparecen completamente.
Comentarios como éstos, más otros, debieran ser escuchados por la autoridad en una Jornada Temática que realizará, el 20 de octubre, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y en Foros Ciudadanos Sectoriales, que ha convocado el Consejo Nacional de la Cultura a partir del 27 de octubre. Es posible que sigan los dardos locales y tal vez, nuevos argumentos, desde Europa.
Lo curioso es que a través de una participación intensa de la sociedad civil, se discute un Borrador que propone reducir drásticamente esa misma participación. Por ello, quizás se cumpla el presagio del diario la Tercera, del 13 de octubre:“Las consultas ciudadanas podrían dar un giro al esquema que hasta ahora ha propuesto la ministra”.