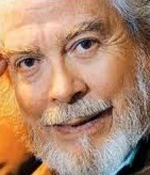¡No es posible que sigamos cargando mochilas ajenas impuestas por estos dos personajes!Durante la dictadura se eliminó un derecho y la libertad de elegir. Ahora, el proyecto de despenalización de aborto terapéutico sólo busca reponer los mismos tres conceptos del año ’30, y que estuvieron vigentes en el Código Sanitario hasta 1989.
Las mujeres hemos ganado espacios significativos y la lucha ha sido constante, pero las instituciones al parecer se han quedado atrás en la defensa y reivindicación de derechos.
Haciendo un poco de historia, cabe recordar que el aborto terapéutico estuvo legalizado desde 1931 en el Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo contemplándose dentro del Código Sanitario. Posteriormente, se continuó en el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, en cuya administración se fortaleció la difusión de métodos anticonceptivos.
En plena dictadura, la edición oficial del Código Sanitario aprobada por Decreto Nº 980 del 22 de noviembre de 1984 del ministerio de Justicia, decía en su LIBRO QUINTO, “Del ejercicio de la medicina y profesiones afines”, Art. 119: “sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos-cirujanos”.
Durante el funcionamiento de la Comisión de estudios de la nueva Constitución, encargada de discutir el anteproyecto de la nueva Carta Fundamental chilena, Jaime Guzmán Errázuriz trató de introducir una prohibición constitucional del aborto. Su discurso consta en las actas oficiales de la Comisión Constituyente del 14 de noviembre de 1974: “La madre debe tener el hijo aunque este salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive su muerte”.
Finalmente, los demás redactores de la Constitución de 1980 no aceptaron esa moción (prohibición constitucional de todo aborto), por lo que sólo establecieron, en su artículo 19, número 1, que «la ley protege la vida del que está por nacer», con lo que la regulación de la materia quedó radicada en la ley.
Ese mandato del constituyente al legislador se materializó en 1989 con la modificación del artículo 119 del Código Sanitario que pasó a prescribir: “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar el aborto”, derogándose además las disposiciones de 1931. Esta modificación fue promovida por el Cardenal Jorge Medina con la ayuda del almirante José Toribio Merino.
En vez de avanzar hemos retrocedido años en la materia. Hoy la Presidenta Michelle Bachelet presenta un proyecto de ley para despenalizar el aborto terapéutico en casos de riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto. Los mismos tres conceptos del año ‘30.
¿Hasta cuándo la Iglesia interfiere en las decisiones de Estado o hasta cuándo nos asombramos con declaraciones realizadas por la ex ministra Helia Molina cuando manifestó que de Plaza Italia hacia arriba se practica en clínicas privadas? Es vox populi y queremos tapar el sol con un dedo.
Nuestro país atraviesa una dura crisis de credibilidad en las institucionespúblicas/privadas, y en la validación de líderes y legitimación de la justicia. No es posible que sigamos cargando mochilas ajenas impuestas por dos personajes.
Es un tema resuelto hace años, y ponemos en discusión conceptos ya definidos y sancionados. En el año 30 pensábamos que era un tremendo avance y hoy sin embargo se piensa que es un retroceso.
Resulta contradictorio que Carlos Ibáñez del Campo siendo militar haya resuelto un tema que hoy la misma derecha cuestiona y se opone, y cuyos argumentos se contraponen a los pensamientos del año 30. ¿Quiénes son los conservadores, el régimen de Ibáñez o la UDI/RN?
Las mujeres se sienten desprotegidas por la institución, que se ha mantenido en silencio, no ha manifestado posición, y no ha convencido a la opinión pública que no es un capricho de la modernidad, sino más bien es un derecho con un respaldo científico, médico y socio/cultural.
Nuestro país figura a nivel mundial dentro de los únicos seis países que aún prohíben el aborto terapéutico: El Salvador, Nicaragua, Malta, El Vaticano, República Dominica y Chile. Otro hecho más curioso y paradójico es cómo se explica, que en un país cuya legislación establece una república laica tenga una ley idéntica a la del Vaticano. Inaceptable.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que estos seis países continúan con tasas de mortalidad materna mayores a las que había en Estado Unidos hace 60 años atrás e indican un importante problema: el 60% de las muertes por embarazo no viable en dichos países son en las mujeres más pobres. Esto tiene una explicación simple. Falta de acceso a la salud y a la planificación familiar.
A nivel mundial, según estadísticas de la OMS, 68.000 mujeres continúan muriendo año a año por inviabilidad fetal o embarazos que son de alto riesgo, lo cual representa más del 20% de las muertes maternas.
No cabe duda que la dictadura aún nos persigue, y las sombras del cardenal Jorge Medina y el almirante José Toribio Merino se encargaron de eliminar este derecho, de la que la mujer eligiera libremente y lo peor es que es que convirtieron el aborto terapéutico en un delito.