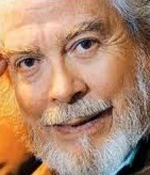Ultimos publicados:
En la discusión sobre la reforma tributaria anunciada por el gobierno han prevalecido tanto afirmaciones al bulto en su contra como la profusión de detalles que a veces no ayudan a ver el conjunto.
Despejemos lo principal: aumentar parcialmente la tributación de las utilidades de las empresas grandes y medianas, así como la de las ganancias de capital, junto a eliminar el DL 600 que asegura una invariabilidad tributaria a la inversión extranjera, no perjudica la inversión.
Apenas viene a compensar en parte el gasto fiscal en bienes públicos (en institucionalidad, infraestructura, educación y salud de las personas que trabajan) que hace posible que esas utilidades existan.
Por lo demás, éstas podrían ser mayores en el futuro si se invierte una mayor recaudación en más bienes públicos, como lo demuestra la trayectoria de las economías hoy desarrolladas (ver Piketty, Le Capital au XXI Siecle, 2013), la mayoría de las cuales mantenía cargas tributarias mucho más altas que la nuestra a similar nivel de ingreso por habitante.
Existe además una suficiente evidencia analítica y empírica nacional (incluyendo un trabajo del ex ministro de Hacienda Felipe Larraín) que indica que este efecto es a lo más de poca significación.
Esto es tanto más válido cuando estamos en presencia de rentabilidades sobre patrimonio (ROE) entre 2005 y 2011, según cálculos de Eduardo Titelman -en Revista de Políticas Públicas Usach 2013 Nº 2- de 77% en la gran minería, de 39% en las Isapres, de 23% en las AFP, de 22% en los bancos, de 15% en la generación eléctrica.
Una buena parte del capital corporativo opera en Chile con rentabilidades sobre normales originadas en prácticas monopólicas y en el uso gratuito de recursos naturales, cuya tributación debiera en realidad ser mucho mayor.
Aún en ese caso no se afectaría la inversión, como saben los economistas no enceguecidos por la ideología liberal desde a lo menos David Ricardo (1817). Aunque todo el mundo tiene derecho a sostener su propia ideología, a la hora de evaluar políticas públicas no está de más procurar mantener un mínimo de ecuanimidad.
Por su parte, gravar las emisiones de gases por fuentes fijas o el uso de diésel, que contribuyen al cambio climático, es simplemente ser responsables con nuestros hijos y nietos.
Este gravamen debiera ser incluso mayor para inducir una transición hacia las energías renovables no convencionales, de las que Chile dispone en abundancia a un costo de uso cada vez más competitivo.
Gravar más el consumo de alcohol y bebidas con azúcar va en beneficio de la salud de la población y no debiera ser objeto de objeciones de principio, incluso por los que defienden a las regiones pisqueras, si es que su función es promover el interés general y no el específico de unos pocos.
Es cierto que entidades ligadas a las grandes corporaciones o a grupos de interés rechazan estos aspectos de la reforma, y que eso es repercutido profusamente con diversos argumentos en la prensa, pero convengamos que todo aquel que va a pagar más impuestos, por modesto o justificado que sea el incremento, busca los argumentos para sostener que será dañino para todos y contrata a los economistas y abogados que defienden su caso.
Esa es la ley, en ocasiones en buena lid, de las defensas corporativas del interés particular.
Desde el punto de vista del interés general, que las autoridades legisladoras están llamadas a promover, siempre cabe escuchar esas defensas, pero no tiene mucho sentido hacerles caso, salvo en sus verdades parciales, si las hubiera.
Donde la reforma presenta problemas, en cambio, es en su plazo de aplicación, en su monto y en su estructura.
Las medidas que entran en vigor el 2018, especialmente la de aplicar en base devengada el impuesto a las utilidades de las empresas, es decir cuando ya no gobierne la actual administración, son al menos una curiosidad, en línea con la inaceptable invariabilidad tributaria que el sistema de representación chilena ha aceptado sin chistar para la minería, en un caso único en el mundo de renuncia de la potestad democrática.
En esta materia se legisla para el gobierno propio, no para los que siguen. Cada gobierno debe ver si mantiene o modifica lo que encuentre al llegar en materia de ingresos y gastos públicos, según su programa de acción.
Esa es la razón por la cual los presupuestos son anuales y en muchas partes los parlamentos discuten y ajustan simultánea y periódicamente los ingresos tributarios y los gastos, sin que nadie se llame al ridículo escándalo que algunos realizan en Chile con el tema de “la estabilidad de las reglas del juego”.
Para que ninguna regla del juego cambie, entonces no debiera existir parlamento, que está precisamente ahí para establecerlas y cambiarlas en representación de los ciudadanos.
En todo caso, a lo menos la reforma educacional y los cambios en salud y pensiones presionarán por recursos que sería sensato tener a disposición durante este gobierno.Esto plantea el problema de la magnitud de la reforma.
Descontemos el 0,5% de PIB que se supone se obtendrá por la vía administrativa, lo que es difícilmente cuantificable y es a lo más una aspiración que ojalá funcione.Nos queda un 2,5% de PIB que provendrá, según el gobierno, de las modificaciones legales (se echa de menos que el parlamento disponga, como en Estados Unidos, de su propia oficina de presupuestos para contrastar estimaciones).
Supongamos que funciona la recaudación prevista: solamente la reforma educacional cuesta al menos esa cifra, si es que se aborda en serio el reforzamiento prioritario del nivel preescolar, el fin del financiamiento escolar compartido y la mejoría del acceso a la educación técnica y a las universidades.
Hacia 2017 se contaría,siempre según el gobierno, sólo con un financiamiento adicional del orden de 1,9% del PIB.Las reformas resultarán en este sentido de insuficiente amplitud, salvo que se esté pensando en una acción gubernamental de muy baja intensidad.
La tributación promedio en la OCDE es de 34% del PIB, y de 25% si descontamos las cotizaciones obligatorias de seguridad social. La de Chile es de 21% y de 20% del PIB, respectivamente.
¿Cuándo nos propondremos entonces avanzar, no digamos a niveles nórdicos, pero al menos al promedio del gasto público y la correspondiente carga tributaria de los países avanzados?
Con esta reforma nos faltan al menos 2% de PIB para llegar al promedio de la carga tributaria de la OCDE, o acercarnos al nivel de países como Corea, por ejemplo, y, claro, nos faltaría después de la reforma nada menos que 24% de PIB para llegar al nivel de Dinamarca.
Pero, ¿no era que íbamos a ser desarrollados y que las máximas autoridades se inspiraban en el modelo socialdemócrata nórdico?
El destino de nuestro país parece que seguirá siendo el de reclamar servicios públicos suecos con impuestos haitianos, es decir una ecuación imposible en la que, en una suerte de rendición de la mayor parte de la élite frente a los intereses de los sectores de más altos ingresos, nos engañamos a nosotros mismos y generamos tensiones sociales sistemáticas.
Por último, seguimos con un problema de estructura del financiamiento público.Según las autoridades de Hacienda, el impuesto a la renta pasará de un 7,6% a un 9% del PIB después de la reforma. En la OCDE el promedio es de 11% (y en Dinamarca de 30%).
En la diferencia entre 9 y 11% de impuesto a la renta están los dos puntos de PIB que faltan para que este gobierno asegure el éxito de las reformas en su período de ejercicio.
Podrían provenir de una combinación de un aumentode 35 a 40% del impuesto adicional,que se aplica a la repatriación de utilidades, aumentando la tributación minera y mejorando de paso el déficit en la cuenta corriente, junto al fin parcial de la imputación como crédito del impuesto a las utilidades en el impuesto a las personas.
Si se quiere equiparar la tasa máxima de los ingresos del capital nacional e internacional y el de éstos con los del trabajo, entonces contribuiría a ese objetivo subir a 40% el mencionado impuesto adicional y mantener la tasa marginal del impuesto global complementario en 40%.
Convengamos que es muy positivo que, según las estimaciones del gobierno, el 10% más rico podría aumentar del 10 al 24% la tributación de sus ingresos una vez que las utilidades de las empresas empiecen a gravarse en base devengada.
Pero nuestro problema de inequidad principal es con el 1% más rico (unas 170 mil personas),que se apropia del orden de 30% del ingreso total, es decir más que en cualquier otra parte del mundo, incluida Sudáfrica, según el estudio de López, Figueroa y Gutiérrez de la Universidad de Chile de marzo de 2013.
Y con el 0,1% más rico (unas 17 mil personas) que se apropia del 17% de los ingresos, y con el 0,01% (unas 1 700 personas), que se lleva más de 10% del ingreso total.
Estas personas ni van a paralizar su actividad económica ni se van a ir del país porque lleguen a pagar el 40% de aquella parte de sus ingresos que exceda los 6 millones de pesos mensuales. Están llamadas a contribuir más que el resto para financiar los bienes públicos y las transferencias a los sectores de menos ingresos que hagan de Chile un país menos desigual.
Con la reforma, se aumentará su aporte por la vía de la tributación en base devengada de las utilidades empresariales.Pero en un juego equívoco de equilibrios se pretende simultáneamente una especie de compensación, que no tiene justificación alguna, consistente en regalar a los 49 mil contribuyentes más ricos cerca de 300 millones de dólares, disminuyéndole la tasa marginal del impuesto a la renta desde el 40% al 35%.
Se trata de aquella tasa que el gobierno de Patricio Aylwin reforzó en el nivel de 50% en la reforma de 1990, que bajó en la reforma de 1993 a 45% (y a 35% el impuesto adicional) y a 40% en la de 2001 por presión de la derecha y de los economistas partidarios del enfoque tributario de Milton Friedman de la “tasa tributaria plana”, reforzando la inequidad.
¿Qué ha pasado desde 1990 que cambiaron tanto las ideas económicas de la entonces Concertación, en medio de una grave persistencia de la desigualdad de ingresos en Chile?