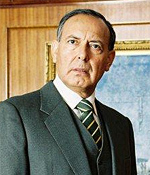Consultada la Sra. Thatcher respecto de cuál era la obra, de las que había realizado a lo largo de su carrera política, de la que estaba más orgullosa, y respondió que “destruir el laborismo, a través de Blair”.
Estas elecciones generales inglesas 2015 se verifican en el marco de un nuevo escenario político signado por la aparente superación definitiva del duopolio (laboristas-conservadores) y por un alto índice de abstencionismo, de lo cual dan cuenta, de algún modo, los más de 10 millones de indecisos que revelan casi todos los sondeos. Confirmando con ello, al menos, la tendencia planetaria respecto del virtual agotamiento y la profunda crisis que afecta indiscutiblemente al “peor de los sistemas, pero al mejor de los que tenemos”, como diría Lincoln, o sea la democracia liberal representativa.
Un panorama que no puede ser menos propicio para el ejercicio y la práctica de los “comunipólogos” o como quiera que se les llame a la troupé de verdaderos trileros que se “venden” como asesores de marketing político, muy (mal)acostumbrados a vender, con más o con menos creatividad y total impunidad, lisa y llanamente, humo.
Pues, en efecto, asisten impotentes e impávidos a la constatación de la evidencia científica -como diría Chomsky y, también, Umberto Eco en su última novela (Número Cero, Lumen, 2015), dotada, como de costumbre, de un alto contenido teórico- que señala la absoluta imposibilidad de controlar, cómo llegan o, en definitiva, cómo es que son decodificados los mensajes (políticos) por parte de las respectivas audiencias, cada vez más (hiper )fragmentadas, cínicas y volátiles. Un cinismo que, por lo demás, es una respuesta esperable y coherente al cinismo de la política y los políticos.
Por lo que a ratos, pese a lo en verdad desesperanzador del panorama, en la batalla por la conquista de las mentes, por ende sus emociones y conductas o cogniciones sociales por parte de las grandes hegemonías políticas –en el sentido gramsciano del término-, en un escenario (hiper) saturado de “propaganda enemiga”, como titula Alain Badiou al aniquilamiento de la esperanza de algo distinto a lo que tenemos, éstas, al menos, se lo tendrían que “llevar crudo”.
Lo único cierto -pues todo lo parece indicar- es que estas generales inglesas 2015 se definirán por un estrechísimo margen que redundará en dos cuestiones tan fundamentales como obvias: un inédito parlamento de lo más variopinto y un gobierno dotado de una escasa mayoría, por lo que de difícil ejercicio de gobernabilidad.
Por último, ante lo cual cabe preguntarse, ¿por qué se ha llegado hasta esta situación? Y, a lo menos, dos evidentes respuestas no se dejan esperar: la (mala)gestión de la crisis del neoliberalismo por parte de los Conservadores (sin al menos un ápice de solidaridad, sensibilidad o empatía social para con los más débiles) y por causa de la derrota definitiva en la batalla de las ideas por parte de los Laboristas, como diría, precisamente, el historiador británico Perry Anderson, en este estruendoso escenario de crisis sistémica que, dicho sea de paso, virtualmente ha destrozado a la gran clase media inglesa.
Pues resulta indiscutible que, traiciones y claudicaciones al margen de las que habla Richard Sennett, al menos, discursiva y programáticamente los socialdemócratas -aunque no exclusivamente los ingleses- en concreto se parecen mucho, diría demasiado a los tories.