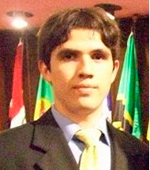Ultimos publicados:
La democracia es el modo que se ha inventado para que los hombres que pertenecen a una comunidad puedan vivir en paz sin que sus diferencias los dividan. En ella, como lo expresa la palabra, se trata de con-vivir, de vivir juntos, aunque desde muchos puntos de vista los miembros del colectivo sean diferentes.
Se trata de administrar las diferencias para que ellas no se transformen en un obstáculo, se trata de llegar a un punto común en el que cada cual pueda vivir según sus particulares concepciones del mundo, sus específicas creencias y sus diferentes principios valóricos, se trata de que nadie resulte obligado a acomodarse a las convicciones de los demás, de que ningún modo de pensar se imponga en forma obligada a los que no lo comparten.
Si esto es así, hay que afirmar que Chile está muy lejos de ser un país democrático. Y la actual discusión sobre el aborto es un excelente ejemplo de ello. La Iglesia y su círculo de influencia, que abarca a los partidos de la derecha y a parte de la democracia cristiana, han buscado siempre imponerle sus propias creencias al resto de sus compatriotas, convencidos de ser los depositarios de la verdad y de que toda postura diferente a la suya es un peligroso error que llevará al país a la degeneración y al desastre.
Y lo lamentable de todo esto es que las fuerzas que deberían ser capaces de ubicar la discusión en el verdadero terreno de los valores de la República y de los principios de los derechos ciudadanos, constantemente caen en la polémica que a estos sectores conservadores mas les conviene.
En cuanto al aborto, en lugar de partir de la base de que jamás nadie (ni siquiera la ciencia) podría ponerse de acuerdo en una discusión sobre el momento en que comienza la vida, los fundamentos del respeto a la vida, qué entendemos por vida, etc., se intenta hacer prevalecer una determinada interpretación sobre estas cosas que sea impuesta como ley a respetar por todos los chilenos, pasando por encima de las eventuales diferencias de apreciación que estos pudieran tener sobre estos mismos asuntos.
Y todo el mundo cae rápidamente en la trampa, dejando de lado la verdadera discusión que debería tener lugar sobre cómo, sin que nadie resulte avasallado, podemos convivir los que somos partidarios del aborto tal como existe en todos los países civilizados, y los que no lo son.
Porque, digámoslo claramente – ni siquiera esto puede afirmarse en Chile – hay quienes somos partidarios del aborto libre. Y no es ninguna vergüenza tener esta postura, simplemente se debe a una diferente concepción frente a estos asuntos.
En Chile se discute para imponer una postura única sobre el aborto porque no hay ningún respeto por la diferencia. Y este atropello muestra un peligro mucho mas real para la sociedad chilena que cualquier posicionamiento favorable al aborto, porque en el fondo es una forma de sectarismo y de violencia que atenta en contra de los derechos de una buena parte de los ciudadanos.
Por eso, el único terreno de discusión conducente debiera ser sobre cómo podemos ponernos de acuerdo sobre ciertas políticas sobre el aborto en las que los ciudadanos tengamos el derecho a elegir y a actuar según los principios que nos convencen.
No se trata de que el Estado chileno se defina frente a problemas filosóficos o religiosos en los cuales jamas podrá conseguirse la unanimidad de sus ciudadanos, sino de buscar cómo podemos convivir los que pensamos cosas muy diferentes y qué responsabilidades tiene el Estado en relación con estas decisiones.
Cuál es el terreno común que puede permitir que los que son contrarios al aborto puedan ejercer su derecho a no abortar en ningún caso y de ninguna manera, y que por otro lado también pueda permitir que los que no piensan así también actúen lícitamente según sus propias creencias y valores.
¿Existe eso común? Por supuesto que existe: es precisamente lo que se llama “democracia” y que en muchos países ha logrado imponerse sobre otras posturas autoritarias que el mundo moderno ha descartado desde hace ya mucho tiempo.
Los observadores extranjeros que nos escuchan discutir sobre el derecho que puede tener o no tener una mujer violada a hacerse un aborto deben quedar atónitos. Lo mismo sobre las demás causales que están en la discusión. ¿Por qué el Estado chileno debería imponerle a una pobre mujer que desea abortar que actúe de acuerdo con los principios morales de ciertos personeros políticos o del Cardenal Ezzati? Parece locura que puedan ponerse en discusión estas cosas.
Lo único que yo sé es que la vida es un gran misterio y que hasta ahora nadie ha podido desentrañarlo completamente como para erigir sus conclusiones en reglas de vida para todos los seres humanos.
Frente a esto, lo único correcto es asumir esta indigencia y respetar al otro incluso si lo que afirma nos parece equivocado. Cada cual tendrá su propia cuota de error y su propia cuota de verdad.
Y si hay verdad es porque esta se abre paso dificultosamente hasta la conciencia humana, la cual solo puede acceder a una parte de ella a través de inmensos esfuerzos que nunca serán suficientes porque siempre quedará una zona de misterio por desentrañar.
¿Y esta constatación no obliga acaso a no permitirse jamás pretender suplantar ni aplastar las convicciones que otros han llegado a tener? Discutamos entonces sobre como podemos coexistir los que están por y los que están en contra del aborto y no sobre cosas inútiles que hasta ahora siguen y seguirán siendo un misterio.