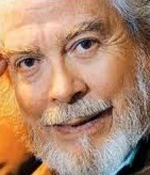Ultimos publicados:
La Ley de Presupuesto 2015 puede recorrer de un tranco la mitad del camino hacia la gratuidad en educación superior, con pocos recursos adicionales.Parece sencillo saldar el resto mediante cinco o seis rebajas anuales sucesivas de aranceles, todas ellas ciertamente compensadas con creces mediante recursos presupuestarios estables.
Es decir, la gratuidad es perfectamente posible, empezando ahora nada menos que con la mitad, beneficiando de inmediato a los estudiantes de menores recursos. Para saldar el resto, basta con el crecimiento vegetativo del presupuesto educacional o poco más.
Quienes con gran alharaca proclaman que no se puede y no resulta equitativo, o no han estudiado bien las cifras, o buscan disfrazar con estos falsos argumentos su intención de dejar las cosas como están. Esto último no tiene ningún destino.
Para alcanzar la mitad de la gratuidad el 2015, basta con redireccionar las partidas del Presupuesto 2015 correspondientes a becas, crédito solidario y Crédito con Aval del Estado (CAE), destinando esos recursos a aportes directos a las instituciones de calidad, que manifiesten su voluntad de ingresar al nuevo sistema público, rebajando sucesivamente sus aranceles, a partir del 2015 y hasta alcanzar la gratuidad.
Hay que hacer algo así de todos modos, puesto que el gobierno está obligado a terminar el CAE, ahora. Sería del todo impresentable que la Ley de Presupuesto 2015 lo dejase igual, luego de rechazar la Nueva Mayoría el proyecto de Piñera que lo convertía en una suerte de crédito solidario. El razonable argumento que la reforma brindaría una mejor solución, sólo se puede hacer efectivo por ahora mediante la Ley de Presupuesto.
Este pie forzado parece una buena oportunidad para avanzar decididamente en la reconstrucción del nuevo sistema nacional de educación superior pública, puesto que el CAE constituye la principal partida de gasto fiscal en educación superior.
Bien podría convertirse el grueso de la misma en aportes presupuestarios directos a las instituciones que, satisfaciendo un nivel adecuado de calidad, que podría medirse por los años de acreditación por ejemplo, manifiesten su voluntad de incorporarse al nuevo sistema público rebajando sucesivamente sus aranceles a partir del 2015.
Cabe mencionar que el Estado ya aporta el 60 por ciento del CAE, por lo cual reemplazarlo por aportes directos de un mismo valor sólo implica agregar el 40 por ciento restante que hasta ahora ponen los bancos, cifra que ya estaba considerada en el proyecto de ley que lo convertía en algo parecido al crédito solidario.
A ello pueden sumarse las partidas de crédito solidario y becas, las que también pueden convertirse en aportes directos a las instituciones, como ha venido proponiendo el Senador Carlos Montes en el caso de las becas.Todo ello puede hacerse sin que el fisco gaste un peso adicional, sólo contabilizando los actuales desembolsos destinados a créditos como gasto en lugar de “inversión”, como hace en la actualidad.
Paralelamente, parece ineludible que la Ley de Presupuesto pueda contemplar una partida que permita reubicar en instituciones estatales, a los estudiantes, profesores y funcionarios de las instituciones privadas de calidad dudosa, que han caído o están al borde de la insolvencia. Considerando que estas últimas albergan a casi un tercio del alumnado de este nivel, el traslado de buena parte de ellos a las instituciones del Estado puede significar duplicar el tamaño de estas últimas, con un incremento correspondiente de su presupuesto.
En términos simples y aproximados, que sirven de ayuda memoria, los ingresos totales de todas las instituciones de educación superior suman poco más de tres billones de pesos (3.1 billones el año 2013), de los cuales los aranceles representan dos billones (2,1 billones el año 2013) y un billón corresponde a aportes basales y fondos concursables del fisco y otros ingresos como venta de servicios, donaciones y otros.
De los dos billones de aranceles (2,1 billones el año 2013), aproximadamente la mitad corresponde a la suma de créditos y becas (0,9 billones el año 2013), y la otra mitad (1,2 billones el año 2013) los aportan las familias de su bolsillo.
Visto desde otro ángulo, los ingresos totales de tres billones de pesos (3,1 billones el año 2013), se pueden descomponer en tres partes muy parecidas: una que aporta el fisco (1,03 billones el año 2013), en créditos, becas, fondos basales y concursables, otra que ponen las familias de su bolsillo (1,2 billones el año 2013), y una tercera (0,9 billones el año 2013) que ingresa por aporte de bancos al CAE (0,2 billones el año 2013), y venta de servicios, donaciones, y otros (0,7 billones el año 2013).
Por lo tanto, puesto que el fisco ya aporta el equivalente a la mitad de los aranceles en forma de becas, crédito solidario y CAE, en este último caso con un complemento menor de los bancos, al convertir las tres partidas en aportes directo a las instituciones equivale a reducir los cobros por aranceles a la mitad.
Es decir, en un año y con un aporte fiscal adicional equivalente a lo neto que ponen los bancos (0,2 billones el año 2013), que es una cifra menor en este contexto, se puede avanzar la mitad del camino hacia la gratuidad en educación superior.
Quedaría pendiente lo que pagan las familias de su bolsillo, que es poco más de un billón de pesos (1,2 billones el año 2013). Evidentemente, no parece cosa del otro mundo saldar esa otra mitad, por ejemplo, en seis reducciones sucesivas de aranceles de un monto un poco mayor que lo que hay que agregar el 2015.
La equidad de esta medida es indiscutible, puesto que significaría que todas las familias que hoy contratan créditos solidario o CAE y los que tienen becas, que son precisamente las de menores ingresos, se verían liberados de reembolsar los primeros.Ellos conforman la abrumadora mayoría del alumnado de educación superior y son los de menores ingresos.
Los que reciben becas de arancel son 275 mil, a los que se suman 80 mil que reciben crédito solidario y los que tienen CAE vigente superan los 430 mil. Esto suma poco menos de 800 mil ayudas estudiantiles, lo que constituye un número muy elevado si se considera que el total de poco más de un millón de estudiantes de educación superior.
El número de beneficiarios es algo menor, puesto que algunos reciben becas por el arancel de referencia y contratan CAE para pagar la diferencia con el arancel real.
Aún así entre el 70 por ciento y 80 por ciento de menores ingresos de los estudiantes de educación superior reciben algún tipo de ayuda estudiantil, financiadas mayormente por el Estado. Por cierto, todos los que reciben becas y créditos pertenecen a segmentos de ingresos medios y bajos.
Al redestinar las partidas presupuestarias respectivas y suplementar lo que los bancos hoy aportan al CAE, aquella significativa parte del alumnado y sus familias que hoy reciben becas y créditos se verían beneficiados con una importante medida de gratuidad.
No sería para ellos gratuidad completa, puesto que aún con becas, crédito solidario o CAE, muchos tienen que aportar la diferencia con el arancel real, de su bolsillo o con otros créditos bancarios o de las mismas instituciones. Otra parte de los alumnos continuaría pagando el arancel completo, aunque reducido ya desde el 2015 para los que pertenezcan a instituciones que califiquen u opten por entrar al nuevo sistema público.
Es decir, esta medida beneficiará significativamente el año próximo a todos los estudiantes de las instituciones que califiquen y opten por ingresar al nuevo sistema público y a los de menores ingresos en mucho mayor medida, reduciendo los pagos y compromisos de sus familias consideradas en su conjunto, a sólo la mitad del arancel total.
También se beneficiarán significativamente aquellas instituciones que hoy reciben CAE, y que califiquen y opten por ingresar al sistema público, puesto que actualmente deben avalar a los estudiantes con los bancos que administran este crédito. Por lo mismo, es evidente que las mismas deben satisfacer requisitos de calidad, por ejemplo, varios años de acreditación, y comprometerse a la rebaja sucesiva de aranceles, puesto que sería impresentable que aprovechasen este beneficio para subirlos.
El Estado debe preocuparse igualmente de los estudiantes, académicos y funcionarios, de las instituciones que no ameriten estos beneficios.Los que estudien en instituciones acreditadas que no estén dispuestas a entrar al nuevo sistema público gratuito, continuarán recibiendo becas y contratando CAE, al menos mientras no se terminen de tramitar las leyes definitivas de la reforma de educación superior.Otras ya no pueden acceder a becas o CAE, puesto que perdieron su acreditación y se encuentran, actualmente y por lo mismo, en una posición financiera insostenible.
De ahí la necesidad de establecer un fondo sustancial para reubicar a los alumnos, académicos y funcionarios, de estas instituciones, en las universidades estatales, aportando el Fisco directamente a éstas, al menos un monto equivalente a los ingresos por aranceles que cobraban las instituciones en falencia. De esta manera, rápidamente, el sector estatal puede recuperar el tamaño y presupuesto que requiere para cumplir con su objetivo de regular el conjunto del sistema.
De este modo, la medida sugerida avanza un enorme trecho hacia la desmercantilización de la educación superior, al transformar todos estos subsidios a la demanda en aportes directos y estables a las instituciones de calidad, que manifiesten su decisión de incorporarse al sistema público reduciendo sus aranceles a partir del 2015. Ello permitirá a las instituciones establecer contratos estables con sus académicos y funcionarios, los que redundará en mejoras de la calidad.
Por cierto, el proceso tiene muchísimas complicaciones en los detalles y la gratuidad tomará su tiempo en implementarse por completo.
Por ejemplo, las instituciones que pasen a formar parte del nuevo sistema público deberán ceñirse en un plazo prudencial a los estándares de acceso, dotaciones de académicos a jornada completa y equipamiento por alumno, rangos salariales y límites de pagos de arriendos de locales, entre otros aspectos, que el Estado establezca en concordancia con la nueva ley.
Sin embargo, estas cifras comprueban que la gratuidad es un objetivo al alcance de la mano y ciertamente equitativo, puesto que beneficia a estudiantes cuyas familias pertenecen a sectores de ingresos bajos y medios, los que conforman la mayoría abrumadora del alumnado.
Ciertamente existen diferencias de ingresos entre estas familias, como comprueba la encuesta de ingresos de hogares denominada CASEN, que los separa en quintiles y deciles de acuerdo a este indicador.
Sin embargo, aún aquellas que pertenecen al decil más acomodado, muestran los niveles de ingresos promedios que son normales en una familia de profesionales calificados. Si se suman los ingresos de todas las familias que responden estas encuestas, el total equivale a aproximadamente un tercio del producto interno bruto (PIB), que corresponde casi exactamente la proporción que el Banco Central asigna a los “ingreso del trabajo”.
Por lo tanto, prácticamente todo el alumnado de educación terciaria pertenece a las familias que conforman la fuerza de trabajo y cualquier transferencia estatal hacia este grupo resulta progresiva en mayor o menor medida desde el punto de vista de la distribución del ingreso.
Es verdad que la gratuidad puede beneficiar también a uno que otro estudiante, cuyas familias pueden pertenecer al uno por ciento verdaderamente rico de la sociedad. Sin embargo, las transferencias de recursos estatales a esta ínfima cantidad de alumnos –menos del dos por ciento del total–, no incrementarán en nada la parte del PIB que ya se apropian sus familias, la que supera aquella que reciben todas las familias que representa la CASEN consideradas en su conjunto.
Ojalá que recibir este beneficio les sirva de lección, para que comprendan que todos los privilegios que disfrutan sus familias provienen igualmente del aporte del trabajo de todos.A lo mejor, también defienden la gratuidad para todos y de paso, sugieren a sus padres que paguen los impuestos que les corresponden y que hoy eluden en gran parte mediante diversas artimañas.
Frente a esta evidencia abrumadora, cabe preguntarse acerca de las motivaciones de quienes vienen haciendo campaña en contra de la gratuidad, alegando su imposibilidad por falta de recursos y su supuesta falta de equidad.
¿Es que estas personas no saben que el fisco ya provee subsidios a la demanda que equivalen a la mitad de los aranceles y que bastaría con redestinar los mismos hacia aportes directos a las instituciones para lograr de un tranco la mitad de las gratuidad?
¿Es que no han calculado que para saldar la otra mitad, por ejemplo en seis años, los montos requeridos son del orden de 0,2 billones d e pesos anuales, que equivalen aproximadamente a lo que crece todos los años el presupuesto de educación por el simple crecimiento económico?
Puede ser que hablen y firmen declaraciones sin haberse dado el trabajo de revisar estas cifras. Pero no pueden seguir haciéndolo ante la evidencia acá presentada, puesto que la misma confirma fuera de toda duda que la gratuidad es posible y equitativa. ¿Dejarán de insistir en sus argumentos, que a todas luces resultan falaces? Veremos.
Por otro lado, hay partidarios de la reforma que no parecen enterados o del todo convencidos acerca de la disponibilidad de recursos o la equidad de otorgar gratuidad universal, puesto que sucesivamente proponen fórmulas para restringir ésta a cuatro años o sólo a los pregrados, reflotan la propuesta Paredes-Beyer de recortar la duración de las carreras para ahorrar plata, o insisten en sugerir impresentables y muy poco equitativos impuestos especiales a los profesionales para financiarla.
Todas éstas parecen malas ideas. La evidencia acá presentada, acerca de lograr la mitad de la gratuidad en el presupuesto 2015 sin grandes aportes adicionales y saldar el resto en seis años sólo con el crecimiento vegetativo del presupuesto educacional, deberían resultar argumentos suficientes para convencerlos acerca de la factibiliad y equidad de la medida.
Quienes no pueden equivocarse son el gobierno y la Nueva Mayoría en el parlamento. El camino hacia la gratuidad puede dar un paso gigantesco con la Ley de Presupuesto 2015.
Hay que darlo con toda decisión.