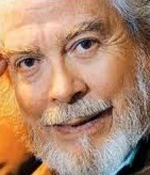Ultimos publicados:
Ya sabemos: La Haya nos responderá en los últimos meses de este año.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya la integran México, Brasil y Jamaica de Latinoamérica y El Caribe; EEUU, Rusia, Reino Unido, China y Francia (países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los triunfantes en la Segunda Guerra Mundial); Japón e Italia; Eslovaquia; Australia; India; Marruecos y Uganda.
Múltiples culturas y amplio bagaje jurídico. Múltiples y diversas concepciones del derecho y la historia mundiales. Hay dos de Asia y dos de África. Chile no tiene embajador residente en Eslovaquia.
Ellos constituyen “el público objetivo” de los mensajes comunicacionales de la Cancillería boliviana y de nuestra Cancillería, de sus documentos, de sus intervenciones orales en La Haya, de los comunicados de sus gobiernos, de los discursos y silencios de sus Presidentes.
Frente a esa Corte el discurso sensiblero, contradictorio y autorreferente de Bolivia tiene las piernas cortas. Si no, ganarían todos los pequeños y expropiados que se quejaran, y el llamado actual orden mundial se podría venir abajo.
La “justicia” hay que lucharla y obtenerla a nivel nacional; a nivel internacional, a lo más, una buena recompensa. El mensaje comunicacional boliviano ha enternecido a muchos en el planeta (hay que tenerlo en cuenta), y por cierto ha reafirmado el chovinismo altiplánico, pero no hará, creo, mella suficiente en el ánimo de los miembros de la Corte.
El discurso racionalmente contradictorio o parcelado, menos. Hay que aprender a ser coherente, al menos por los días que dura el juicio en La Haya. Y, finalmente, un jefe de Estado no puede decir, mientras lo escuche la Corte y su otra parte, “bueno, si nos va mal ahora…tengo otras cartas”. Incluso dicho antes del juicio se pudo haber entendido como una presión, dicho ahora es una penosa conclusión. En términos deportivos es como decir antes de una definición finalísima, “bueno, si no somos campeones ahora, lo seremos en campeonatos venideros”. Se aprecia como la esperanza de consuelo del derrotado.
Por el otro lado, el nuestro, la Corte, por cierto, no tiene la misma ideología ni menos la misma disposición frente al mensaje de nuestra Cancillería que la disposición que tiene un país como Chile, con ciertos tintes chovinistas, orgulloso de su historia militar, de sus triunfos bélicos y que suele mirar en menos a sus vecinos del norte y del noreste.
No se reciben igual nuestros mensajes en La Haya que en Santiago, en el Palacio de La Paz que en el Congreso Nacional de Valparaíso. No es lo mismo el juez de Uganda que el diputado Tarud. Ni el juez de Marruecos que el ex Presidente Frei Ruiz Tagle. Los observadores mundiales no son periodistas de El Mercurio o de La Tercera ni corresponsales de los Canales 7, 11, 12 o 13.
Eso de que “ahora les vamos a cantar clarito y breve para que la Corte se declare ipso facto incompetente” puede ser escuchado con orgulloso sentido patriótico en nuestro país pero la Corte puede verlo como un arrebato descomedido de un país que ganó una guerra a fines del siglo XIX allá en un lejano rincón del mundo y que, como era de suponer, impuso un tratado de límites al vecino perdedor que lo demanda ahora no para que le devuelva lo expropiado (eso sería crear inestabilidad regional y planetaria) sino para que acceda a otorgarle una “salida al mar soberana” (un enclave portuario conectado al actual territorio andino del perdedor histórico por un angosto corredor que cruce el territorio del triunfador desde su límite oriental hasta el Pacífico).
Salida al mar de la que ambos países han conversado a mediados del siglo XX, en los años setenta del mismo siglo y que bajo el primer gobierno de la Presidenta actual de Chile estuvo en la pauta de trabajo.
El país demandado ha planteado reiteradamente que ningún país puede pedir la revisión de un tratado de límites, porque ello acarrearía, de ser seguido, una especie de crisis planetaria. Lamentablemente varios de los jueces de La Haya pertenecen a países cuyos gobiernos están reclamando tratados de límites que, entienden, les fueron impuestos y le son adversos.
El país demandado, antiguo vencedor, se declara defensor respetuoso de todos los tratados y señala que los ha respetado siempre en su historia. La Corte sabe que el tratado actual, de 1904, reemplazó, después de la guerra que dio origen a las actuales fronteras, al existente desde las independencias de ambos países ya que sus fronteras primeras se fijaron a principios del siglo XIX de acuerdo al “uti possidetis” de las colonias españolas sudamericanas.
El país demandado parece no tomar en cuenta que “la causa” boliviana por recuperar una partecita del mar que tuvo hasta la guerra, más allá de la evidente demagogia de su jefe de Estado, de su cancillería, de sus medios de comunicación, etc., se ve, en el mundo, con cierta simpatía, la que suele tenerse con el débil en desarrollo económico y en fuerza militar, que no recurre a kamikazes (en un mundo en que éstos abundan) sino a argumentaciones más poéticas que jurídicas pero sensibleras.
A los jueces no se les puede decir que “los tratados no son revisables” cuando los países los pueden revisar, incluso ante la propia Corte, si se ponen de acuerdo. Y así ha sucedido en muchas partes del planeta (EEUU con Panamá por el Canal) e incluso entre los países que hoy concurren a La Haya (el Tratado de 1904 modificó lo anterior).
Por las preguntas hechas a Chile y Bolivia, por un juez inglés y un juez japonés, ambos pertenecientes a culturas muy diversas, y diversas ambas con las de Chile y Bolivia, se puede suponer que a fines de año, cuando la Corte deba entregar su veredicto sobre su competencia, no se cortará de un tajo el proceso ante la Corte sino que posiblemente, y sin drama, ambas partes deberán seguir litigando sobre el fondo. Las dos preguntas tienen que ver con el fondo.
El juez japonés no sólo es un juez de otra cultura. Es natural de un país duramente derrotado en la Segunda Guerra Mundial, que no sólo perdió dos millones de seres humanos, con una secuela atroz, y sufrió daños cuantiosos en su infraestructura y vio morir su legendaria teocracia, sino que hasta hoy reclama territorios a China y Rusia y derechos a Australia, todos triunfantes en esa guerra, 65 años posterior a la del Pacífico.
Hallar es, según el diccionario, encontrar, descubrir, acertar, imaginar, averiguar y solucionar.
Que La Haya nos halle confesados.