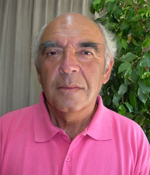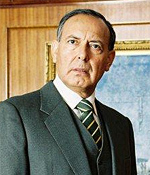El sur en llamas y el norte inundado. Las catástrofes no cesan. Desde hace un tiempo los desastres dejaron de ser entendidas como hechos de la naturaleza, caprichos inesperados e inevitables para asumir que se trata de eventos socio-naturales, es decir, los seres humanos con sus acciones y omisiones juegan un rol central en la magnitud de sus efectos.
Localización de población en áreas en extremo riesgosas, carencia de infraestructura para mitigar inundaciones o medios precarios para el combate de fuegos forestales son, sin duda, responsabilidades de la sociedad y no de la naturaleza. El asunto no es sólo la respuesta, sino también como nos recuperamos y reconstruimos después de ellas. En la medida que tomamos conciencia de esto, la gestión del riesgo (prevención, reacción, emergencia y reconstrucción) se debiera transformar en una demanda ciudadana.
¿Cuánto hemos aprendido de las catástrofes recientes? Del 27F, la mayor en magnitud e impacto del último medio siglo, ya contamos con algunos diagnósticos y evaluaciones que permiten sacar interesantes conclusiones del proceso de reconstrucción.
Al menos tres reportes publicados en el último año coinciden en importantes lecciones.Desde organizaciones de la sociedad civil con apoyo de la Unión Europea se elaboraron diagnósticos de zonas costeras, rurales, urbanas y patrimoniales (1); desde la academia una iniciativa desarrollada por la Universidad de Columbia junto a varios centros académicos del país permitió reflexionar en conjunto sobre casos de reconstrucción territorial (link), y desde el Estado, el diagnóstico realizado por la Delegación Presidencial para la Reconstrucción (link) es, hasta ahora, el documento más completo que sintetiza la tremenda complejidad de este proceso. Los puntos en común de estos estudios son al menos tres.
(1) Pasar de una visión viviendista, es decir centrada en la recuperación de la vivienda, a una multidimesional que integre al menos el desarrollo productivo, equipamiento, salud mental, entre los más destacados. Tanto desde el ámbito político como de los medios de comunicación se debiera ampliar el debate dejando atrás el reduccionismo de la asignación de subsidios que limita la discusión a una suerte de infantilismo estadístico. Central es atender las diferentes esferas de la vida cotidiana de las personas que han sido afectadas por un desastre.
(2) El foco debe estar en las personas, son ellas los protagonistas. Esto implica que decisiones relevantes se deben tomar con ellas. Paradigmático resulta en este sentido el caso de Chaitén pos erupción. En su momento la autoridad determinó la relocalización de la población; sin embargo en los años siguientes sus habitantes han retornado, repoblando, reviviendo la ciudad. Error evidente de decisiones tomadas “desde arriba”, probablemente desde un helicóptero sobrevolando el área afectada. Parte de este aprendizaje, respecto a relocalizar o no, se ha asumido en la reconstrucción de Valparaíso pos incendio.
(3) La urgente necesidad de crear una institucionalidad permanente que supere la precariedad actual de la ONEMI. Lo que se requiere no es sólo una agencia, subsecretaría o división, sino protocolos de acción que involucren a todos los estamentos del Estado, desde los gobiernos locales a los niveles centrales superando las divisiones sectoriales y que regule la relación con los privados y sociedad civil. Por ejemplo, el 27F demostró la importancia de los municipios, quienes al no recibir un apoyo especial, vieron superadas sus capacidades impactando directamente en la calidad del proceso de reconstrucción de la población.
La emergencia es discutir seriamente nuestra sobrevivencia frente a los desastres.Los tres estudios señalados proveen un interesante material para debatir más allá del oportunismo político y mediático y aprender de nuestras propias experiencias.