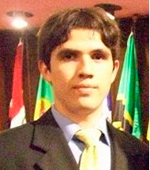Compartimos con Ignacio Sánchez rector de la PUC, lo más importante, un enorme amor por la universidad, pero tenemos diferencias. El rector afirma que “en la Universidad Católica existe libertad de cátedra para sus profesores e investigadores”. Tengo reparos.
Las reacciones ante la decisión del Cardenal Ezzati de no renovar mi “misión canónica” demuestran que los académicos perciben que se sienta un precedente de censura que hace mal a la Universidad. Confirman que en la universidad hay miedo. Me consta que hay profesores que se sienten vigilados por su vida o modo de pensar. Hay temas censurados.
Hay gente que suele escribir cartas a las congregaciones romanas de la Educación y de la Fe, y entre los de aquí y los de allá atenazan a la Universidad.
La Universidad Católica, en virtud de su fe en el Cristo que nos liberó para la libertad (cf. Gál 5,1), debiera ser líder en libertad de cátedra y libertad de conciencia.
Mi ideal de universidad, que extraigo del credo cristiano y de los documentos del Magisterio, me impide concebir una universidad católica con profesores y alumnos de dispar integración, dependiendo de motivos extraños a la naturaleza misma de cualquier universidad.
Un agnóstico, un judío, un musulmán, un protestante, incluso un católico que no logre entender la enseñanza de la Iglesia o discrepe de ella, académico o alumno, debiera sentirse en la PUC integrante de primera categoría. En la universidad todas las diferencias, y las pruebas y errores en la búsqueda de la verdad debieran considerarse igualmente valiosos.
Chile necesita universidades verdaderas, con libertad académica y concentradas en el servicio público.La Universidad Católica tiene esta vocación sin duda. La cumple con los numerosos académicos que nos dedicamos por entero al bien del país. Además, las iniciativas de extensión, de voluntariado y de solidaridad con la sociedad, que en la PUC son muchísimas, enriquecen este servicio, pero las autoridades de la Universidad deben ordenar la casa. Tienen que introducir mejoras en las condiciones de libertad que requiere el trabajo universitario.
El Rector señala que el Gran Canciller ha adoptado la medida de no renovarme la “misión canónica” en razón de “algunas falencias en (mi) quehacer teológico y docente que requerirían atención”.
Recuerda que Mons. Ezzati, al momento de concederme la “misión canónica” en 2012, me hizo reparos en este sentido y me dio el permiso académico bajo condiciones. Nunca se me dijo con claridad suficiente en qué consistían esos reparos. Solo se me dio por escrito una carta en la que Mons. Ezzatime solicitaba adhesión al Magisterio de la Iglesia.
Ahora en marzo de 2015 el Gran Canciller no ha dicho en qué he yo incumplido esta adhesión.Todavía no entiendo de qué se me acusa. Su objeción central tuvo que ver con enseñar con una libertad inconveniente a personas que no estaban preparadas para ello.
Por otra parte Fredy Parra, decano de Teología, en 2014 me felicitó por mi desempeño y, tras oír al consejo de calificación académica, pidió al obispo la renovación de la “misión canónica”.
De un modo semejante, esta “misión canónica” había sido solicitada al Gran Canciller en 2010 por Joaquín Silva, el decano en esa época. En una carta en que el profesor Silva me avisaba de la evaluación del consejo y de la petición a Mons. Ezzati del permiso para enseñar, me decía: “Al mismo tiempo, la comisión me ha solicitado que te comunique una observación positiva y felicitaciones por tu desempeño en los diversos ámbitos de la vida académica de nuestra Facultad”. Eso fue el 12 de julio de 2010.